|
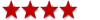 Por
Juan Antonio Bermúdez Por
Juan Antonio Bermúdez
De la excelente última cosecha del cine argentino
(La ciénaga,
Nueve reinas...), nos
ha llegado ahora El hijo de la novia, intensísima tragicomedia
romántica que consiguió la Espiga de plata en el pasado Festival
de Valladolid. Y ese reconocimiento se comprende y se comparte
en cuanto se ve el filme de Juan José Campanella, director que
hace justo una década ya apuntó muy alto (sin errar el tiro)
con El niño que gritó puta.
 La
cosa va de restaurantes y por eso me voy a permitir un símil
gastronómico. El hijo de la novia es un muy buen plato casero:
sencillo y exquisito, abundante y digestivo, laborioso y transparente.
Con ingredientes básicos, sin trucos ni exotismo, consigue un
delicioso resultado que ronda el agrio y el dulce sin amargar
ni empalagar. La
cosa va de restaurantes y por eso me voy a permitir un símil
gastronómico. El hijo de la novia es un muy buen plato casero:
sencillo y exquisito, abundante y digestivo, laborioso y transparente.
Con ingredientes básicos, sin trucos ni exotismo, consigue un
delicioso resultado que ronda el agrio y el dulce sin amargar
ni empalagar.
Sobre una receta-guión de factura clásica, enrevesada
y caliente como el mecanismo del corazón, circula una película
de personajes formidables. Con independencia de su peso en la
historia, a todos se les bosqueja un pasado y un presente interesantes,
todos podrían ser protagonistas: ese maître Francesco;
ese primo tarambana; ese Juan Carlos, amigo de la infancia,
casi trasunto de Roberto Benigni... Pero resalta especialmente
el triángulo familiar de los Belvedere., inmigrantes italianos
que han regentado durante años un restaurante en Buenos Aires.
El impagable Héctor Alterio consigue con Nino
Belvedere, el desencantado y encantador patriarca enamorado,
uno de los mejores papeles de su carrera. Ricardo Darín, actor
procedente del teatro y por ahora poco conocido fuera de Argentina,
confirma su gran momento (también se le puede ver en Nueve
reinas) con un recital interpretativo que crece en detalles
incluso cuando su personaje no es el centro de atención. Y sobre
ellos dos planea hasta la genialidad la presencia esporádica
pero asombrosa de Norma Aleandro.
Lo mejor del cine argentino está en esta película
de Campanella, y ya no hablo sólo de actores. Están los lúcidos
diálogos de Martín Hache, con mayor contención dramática
y menos fatalismo machista. Está el romanticismo de Sol de
otoño, con menor propensión a lo entrañable. Está el compromiso
con la realidad, sin evidencias. Hay lugar para la poesía, sin
monsergas. Hay, al fin, emoción y lágrimas limpias, nada fáciles,
bien ganadas con el sudor de los guionistas.
En sus dos anécdotas argumentales tan simples,
la boda y la venta del restaurante, ancla El hijo de la novia
todo un entramado emocional que difícilmente se puede describir
ya en términos culinarios, para hablar así, como debe hacerlo
todo buen cine, de lo cercano universal, del fracaso, la hipocresía,
las relaciones familiares, la religión, los ideales, la vejez,
la enfermedad y el amor, ese amor constante más allá de la muerte
en el que, quién más, quién menos, necesita seguir creyendo.
Y es que, al final, todos somos unos románticos. Hasta Dick
Watson. ¿Qué no saben quién es Dick Watson? Pues vean El
hijo de la novia hasta los últimos títulos de crédito.
|




