|
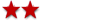 Por
Manuel Ortega Por
Manuel Ortega
Tiene Harry Potter ese componente fabuloso
y fabulador que puede incentivar la imaginación de los más pequeños,
despertar la de los más mayores, reencontrarnos, al fin y al
cabo, con el placer de que nos cuenten cuentos (sin estar en
tiempos de elecciones) y con el deleite de escucharlos con los
ojos atentos. Eso está muy bien sin duda, nos encandila, nos
subyuga, nos sumerge, nos ayuda, nos hipnotiza.
 Pero
luego suena el despertador y ya no hay ni Magadascar ni Costantinopla
que valga y llega el tío Paco con las rebajas y nos invita a
la reflexión (yo siempre prefiero que me inviten a un montadito
y una cerveza) y viene la hora de echar cuentas y decir qué
hay de bueno y qué hay de malo y qué hay. Pero
luego suena el despertador y ya no hay ni Magadascar ni Costantinopla
que valga y llega el tío Paco con las rebajas y nos invita a
la reflexión (yo siempre prefiero que me inviten a un montadito
y una cerveza) y viene la hora de echar cuentas y decir qué
hay de bueno y qué hay de malo y qué hay.
Y en Harry Potter, la película, hay muchos
fuegos de artificios, bellos a ratos, pero de mentirijilla,
panoplias, colorines, mojigangas. Desmedidos, interminables,
lineales. Cosas de niños hecha por mayores con fines claros
y concisos, abrir la tienda y ponernos ya el mobiliario funcional,
fundacional de una larga cadena de hipermercados funcionales,
fundacionales de una franquicia multimedia de fines claros y
concisos: que Harry Potter vuelva a casa cada año por Navidad
cual sufrido hijo del anuncio de El Almendro.
Y vendrá pidiendo su regalito que para eso no
tiene padres el chaval. Porque ya saben, sus padres, grandes
magos sin duda, murieron en acto de servicio y él se quedo de
chacha en casa de sus insoportables tíos. Luego llega la hora
de su mili, como el del turrón, y vienen a recogerlo. Toda esa
primera parte con el viaje en tren y la llegada a Hogwarts (el
cole de los niños magos) es sin duda lo mejor de la función.
Promesas incumplidas o cumplidas insatifactoriamente. Item más,
promesas prometedoras no cumplidas.
 ¿Quién
es el culpable de esta decepción, de este desaguisado?. Sin
miedo a equivocarnos diríamos que su director, el inefable Chris
Columbus, encumbrado inexplicablemente por ciertos sectores
de la crítica, artesano torpe y sin arte, manufacturador de
producción inocua y prescindible, alumno aventajado de John
Hughes e Ivan Reitman, monocorde y abúlico estropeador de espectativas. ¿Quién
es el culpable de esta decepción, de este desaguisado?. Sin
miedo a equivocarnos diríamos que su director, el inefable Chris
Columbus, encumbrado inexplicablemente por ciertos sectores
de la crítica, artesano torpe y sin arte, manufacturador de
producción inocua y prescindible, alumno aventajado de John
Hughes e Ivan Reitman, monocorde y abúlico estropeador de espectativas.
Guión, fotografía, decorados, tipos, personajes,
artilugios quedan emborronados por su torpe puesta en escena,
por su falta de imaginación en las resoluciones. Espectaculares
escenas como la de la partida de quidditch (lo mejor de la película)
o la del ajedrez gigante, quedan cercenadas por la tartamudez
de su pulso, por su epiléptica concepción de la narración. Y
es una pena que la cobardía de la productora no nos permitiera
ver lo que podía haber hecho Terry Guilliam (era uno de los
principales candidatos) con estos materiales y en estas condiciones.
Los ojos se me llenan de lagrimas.
|




