|
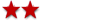 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Aunque con una filmografía irregular llena de
todo tipo de éxitos interesados, Michael Douglas ha solido participar
en los últimos años en productos relativamente arriesgados, siquiera
argumentalmente, a lo que ha unido su indudable carisma y presencia
de actor que está por encima de mejores o peores interpretaciones,
al modo de las grandes estrellas clásicas que sólo con un gesto
llenan por sí solos la pantalla.
 Y
Ni una palabra, su última película, como el de otras grandes
estrellas estadounidenses, no requiere que esté nominalmente al
mando detrás de la cámara, porque es un producto levantado (originalmente
o no) en torno a su figura, que naturalmente incorpora el papel
protagonista absoluto de una cinta en la que el director no es
más que una pieza intercambiable al servicio de su presencia. Y
Ni una palabra, su última película, como el de otras grandes
estrellas estadounidenses, no requiere que esté nominalmente al
mando detrás de la cámara, porque es un producto levantado (originalmente
o no) en torno a su figura, que naturalmente incorpora el papel
protagonista absoluto de una cinta en la que el director no es
más que una pieza intercambiable al servicio de su presencia.
Sin embargo, el habitual sabor comercial de los
proyectos en que participa no se ve acompañado y compensado ahora
ni por esa relativa radicalidad argumental, ni por ese tratamiento
agresivo a temas de rabiosa actualidad o indudable polémica frecuente
en otras de las películas en que ha intervenido.
La idea detrás de Ni una palabra es tan
simple y convencional y, al mismo tiempo, eficaz como una cuenta
atrás, dentro de cuyo plazo, planteado deliberadamente escaso,
el psiquiatra que interpreta Douglas tiene que conseguir de una
paciente aparentemente peligrosa y de oscuro pasado un número
de significado desconocido para él y decírselo a los secuestradores
de su hija antes de que cumplan el chantaje a que le han sometido
y la maten.
Para que un planteamiento de tal naturaleza funcione
requiere tanto de credibilidad en la explicación de las circunstancias
que llevan a alguien (los secuestradores) a poner en marcha un
mecanismo tan extremo y desesperado, como un ritmo frenético y,
sobre todo, sostenido a lo largo de un metraje que tiene que dejar
la impresión de estar desarrollándose casi en tiempo real. Esperar
lo primero es, en lo que al cine de Hollywood se refiere, una
absoluta ingenuidad, y Ni una palabra confirma el escepticismo
que suelen merecer las tramas increíbles a fuerza de arbitrarias
y descontextualizadas (cualquier cosa puede pasar porque no hay
una construcción de ambiente mínimamente rigurosa). En esta cinta,
además, la tendencia se agrava, toda vez que sólo se ofrecen unos
insuficientes y confusos apuntes al principio y una explicación
casi a posteriori, apelotonada en forma de flash backs,
cuando ya da igual porque casi todo el pescado está vendido, en
lugar de repartirla dosificándola a lo largo de todo el metraje.
En cuanto a lo segundo, cine exageradamente comercial
como éste no debería justificar en principio parecidos prejuicios,
puesto que pueden encontrarse monumentos al ritmo frenético y
sostenido en dicha cinematografía sin rebuscar demasiado (Speed
o la reciente Training day). Pero Ni una palabra
también echa por tierra pronto esta más fundada expectativa
desde poco después del mismo comienzo, y agrava la morosidad relativa
de una película en forma de cuenta atrás como ésta al incluir
innecesariamente una subtrama que sigue los pasos de una policía
que investiga en paralelo algunos hechos relacionados con el origen
de la historia principal y que no conduce finalmente a nada que
no acabe averiguando el propio psiquiatra.
Y por si había alguna duda, Ni una palabra
confirma la justificación de otro prejuicio existente contra
el cine de acción adocenado de los grandes estudios, al caer de
nuevo en el típico desenlace alargado e increíble de esos en que
el resultado de todo un engranaje de circunstancias y personajes
acaba dependiendo de la posesión de una pistola que inopinadamente
cambia de mano según la mayor o menor inocencia del portador de
turno hasta que milagrosamente cae en poder del bueno, quien solo
o con la ayuda de la policía, por fin consigue hacerla valer.
|



