|
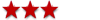 Por
David Montero Por
David Montero
 Resulta
sorprendente la capacidad con la que el ser humano se habitúa
a una existencia que no ha elegido para sí. Desde la infancia,
los que nos rodean prefiguran un camino para nosotros, empedrado
con sus propios deseos y aspiraciones: un recorrido que se debe
abandonar a tiempo para evitar caer en una existencia alternativa
y ajena. Muchos optan por bajar los brazos y se abandonan dócilmente
a la vida que les han diseñado, de forma sumisa y casi inconsciente.
En ese caso, si no se violentan las normas, la comunidad logra
formar un círculo cerrado, todos se aprietan las manos, y se elevan,
embriagados con la sencilla perfección que han construido, saboreando
en cada miembro de la cadena una plenitud común de la que íntimamente
no disfrutan, porque, a la larga, los propios deseos aparecen,
persistentes e inevitables, con la fuerza de una revelación. El
reverso de esta opresiva felicidad resulta terrible: el ostracismo,
la rabia con la que se rechaza a quien se atreve a abandonar el
círculo es mucho más cruel que la que se guarda al que nunca entró
en el juego. Resulta
sorprendente la capacidad con la que el ser humano se habitúa
a una existencia que no ha elegido para sí. Desde la infancia,
los que nos rodean prefiguran un camino para nosotros, empedrado
con sus propios deseos y aspiraciones: un recorrido que se debe
abandonar a tiempo para evitar caer en una existencia alternativa
y ajena. Muchos optan por bajar los brazos y se abandonan dócilmente
a la vida que les han diseñado, de forma sumisa y casi inconsciente.
En ese caso, si no se violentan las normas, la comunidad logra
formar un círculo cerrado, todos se aprietan las manos, y se elevan,
embriagados con la sencilla perfección que han construido, saboreando
en cada miembro de la cadena una plenitud común de la que íntimamente
no disfrutan, porque, a la larga, los propios deseos aparecen,
persistentes e inevitables, con la fuerza de una revelación. El
reverso de esta opresiva felicidad resulta terrible: el ostracismo,
la rabia con la que se rechaza a quien se atreve a abandonar el
círculo es mucho más cruel que la que se guarda al que nunca entró
en el juego.
La validez de este mecanismo es universal, sin
embargo ciertas épocas y ciertos lugares han resultado casi un
paradigma de este cruel juego de inclusión-exclusión, bien desde
el punto de vista político (la horrible uniformidad del totalitarismo
y sus purgas o la ideología única de nuestros días) o bien desde
el ámbito de lo social, a través de un intenso sentido de lo que
define una comunidad y sus normas de comportamiento. En este sentido,
pocos entornos han resultado tan opresivos como los años cincuenta
en las ciudades de Estados Unidos, con distintos grupos sociales
encerrados en sí mismos, hostiles y obstinados ante cualquier
cambio, exhibiendo una perenne querencia hacia el statu quo.
Esos años y esa sociedad son los auténticos protagonistas de Lejos
del cielo, una fábula rota, un pastel de tres pisos vacío,
a través del que Todd Haynes rinde homenaje al cineasta que mejor
captó el sentido de aquellos años, su culpable superficialidad:
el director de origen alemán, desterrado del nazismo, Douglas
Sirk.
Al igual que hiciese Sirk en los cincuenta, aunque
con unos planteamientos argumentales más arriesgados (más reales)
Haynes ha construido un melodrama clásico en el que la fecha de
realización es una mera anécdota. Lejos del cielo es la
historia de Cathy y Frank Whitaker, un matrimonio plenamente integrado
en la sociedad de la pequeña ciudad norteamericana de Halford.
Todo parece perfecto en la vida de los Whitaker, sin embargo,
de forma culpable y torturada, Frank comienza a explorar sus inclinaciones
homosexuales, rechazando abiertamente a una mujer que nunca le
interesó más que como justificación social de su hombría. Por
otro lado, Cathy entabla una sincera amistad con su nuevo jardinero
de color, lo que conlleva todo tipo de trastornos entre sus amigas,
que censuran su comportamiento. Pero, sin comprender muy bien
por qué, por encima incluso de su propia felicidad, ambos se ven
inclinados a mantener las apariencias a pesar del desprecio social
al que se ven sometidos.
 La
principal virtud del filme de Haynes es, tal y como ocurre en
los melodramas de Douglas Sirk, su capacidad para evocar estados
de ánimo al límite, situaciones arrebatadoras y profundamente
emocionales, que encuentran su contrapunto en un entorno social
determinado por la contención y la hipocresía. Es un doble lenguaje,
una dialéctica entre las ansias de vivir y las amortajadas normas
sociales de la época, de la que ya se valió el propio Sirk en
los cincuenta y que ahora vuelve a utilizar Haynes, aún pudiendo
tratar temas como la homosexualidad o las relaciones interraciales
en otros términos muy distintos. La pericia del realizador de
Velvet Goldmine para reproducir esa dualidad exactamente
de la misma forma en la que Sirk lo hizo en películas como Solo
el cielo lo sabe o Imitación a la vida convierte a
Lejos del cielo en un más que meritorio homenaje cinematográfico. La
principal virtud del filme de Haynes es, tal y como ocurre en
los melodramas de Douglas Sirk, su capacidad para evocar estados
de ánimo al límite, situaciones arrebatadoras y profundamente
emocionales, que encuentran su contrapunto en un entorno social
determinado por la contención y la hipocresía. Es un doble lenguaje,
una dialéctica entre las ansias de vivir y las amortajadas normas
sociales de la época, de la que ya se valió el propio Sirk en
los cincuenta y que ahora vuelve a utilizar Haynes, aún pudiendo
tratar temas como la homosexualidad o las relaciones interraciales
en otros términos muy distintos. La pericia del realizador de
Velvet Goldmine para reproducir esa dualidad exactamente
de la misma forma en la que Sirk lo hizo en películas como Solo
el cielo lo sabe o Imitación a la vida convierte a
Lejos del cielo en un más que meritorio homenaje cinematográfico.
La esencia de ese doble camino se concentra en
el reto interpretativo que afronta Julianne Moore, encargada de
reflejar tanta contradicción en la historia de una mujer expulsada
de su paraíso de clase media. Cathy Whitaker es al tiempo apasionada
y serena, arriesgada y conservadora, honesta e hipócrita a partes
iguales, atraída por la vida y asustada ante lo que ésta pueda
depararle, un reflejo de su tiempo que Moore ha sabido captar
hasta el más mínimo detalle, poniendo en pie un personaje lleno
de matices, capaz de condensar sentimientos en una mirada, en
un sencillo gesto o en una inocente caricia. Junto a ella ni Dennis
Quaid ni Dennis Haysbert pierden el tono, aunque para encontrar
la réplica exacta a la interpretación de Moore hay que fijarse
en el breve papel de su amiga Eleanor, a la que da vida de forma
magistral Patricia Clarkson.
Además de la magnífica interpretación de Julianne
Moore, la película destaca tanto por la fotografía de Edward Lachman,
que reproduce a la perfección el exuberante estilo de los años
cincuenta, pleno de luz y colores, como por la música de Elmer
Bernstein. Todos juntos han completado una compleja joya cinematográfica,
una copia apócrifa que nos devuelve intacta la singularidad del
maestro del melodrama Douglas Sirk.
|



