|
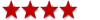 Por
Javier Pulido Samper Por
Javier Pulido Samper
Si se mezcla la esquizofrenia, -entendida como
grupo de trastornos de curso crónico con deterioro cognitivo progresivo
caracterizados por un deterioro significativo del funcionamiento
con alteración del pensamiento, el afecto y la conducta- y el
Dogma, o movimiento de supuesta regeneración del cine que se está
llevando a cabo desde Dinamarca, el resultado es Julien Donkey-Boy,
segunda película del díscolo Harmony Korine, y la primera que
realiza con postulados dogma a instancias de papá Trier.
 Con
el imprescindible apoyo del director de Celebración, Thomas
Vinterberg, la produccción juega no solo a estirar, destensar
y subvertir el rigidísimo catálogo del movimiento danés, sino
que va más allá, descomponiendo la imagen y renunciando a toda
convención narrativa, para desconcertar al espectador mediante
el uso y abuso de cámaras digitales. Adios a los planos secuencias,
a los travellings, al plano y al contraplano y bienvenidos a un
universo podrido en el que se alternan imágenes congeladas con
cámaras escondidas en los cuerpos de los protagonistas. Con
el imprescindible apoyo del director de Celebración, Thomas
Vinterberg, la produccción juega no solo a estirar, destensar
y subvertir el rigidísimo catálogo del movimiento danés, sino
que va más allá, descomponiendo la imagen y renunciando a toda
convención narrativa, para desconcertar al espectador mediante
el uso y abuso de cámaras digitales. Adios a los planos secuencias,
a los travellings, al plano y al contraplano y bienvenidos a un
universo podrido en el que se alternan imágenes congeladas con
cámaras escondidas en los cuerpos de los protagonistas.
¿Estamos hablando de una propuesta gratuita, la
última tontería con etiqueta de qualité? En absoluto, lo
que se muestra en Julien Donkey-Boy es el proceso de esquizofrenia
del personaje central, Julien, y pareciera que es él mismo el
que ha elegido la forma de rodar, que es la antítesis de lo cinematográfico,
entendido en el sentido clásico del término. Es más, el desequilibrio
se extiende a la manera de concebir las secuencias, que son meros
retazos insertados uno tras otro sin aparente conexión entre ellos
y con unas mínimas líneas de diálogo que, por si a alguien le
quedaban dudas, no contribuyen precisamente a hacer más comprensible
la película.
En consecuencia, la apuesta de Korine provoca rechazo
y hasta repulsa, y en ningún momento concede un minuto de respiro,
ni por la forma de (no) narrar, ni por el críptico contenido de
las imágenes, en el que se debe escarbar hasta el detritus para
componer el cuadro familiar de Julien, que supone una extensión
de su propia enfermedad. Rodeando a Julien aparecen su hermana
embarazada Pearl, su hermano Chris, atleta y emocionalmente inestable,
o su padre, desquiciado y déspota. Y en esta tipología del desastre
se puede establecer una línea de conexión con la celebrada opera
prima del realizador, Gummo.
 Sin
embargo, si en su primera película Korine provocaba un distanciamiento
cruel respecto a sus personajes, en esta nueva recreación por
lo sórdido, una de las más áridas que uno haya visto en pantalla,
hay una mirada piadosa sobre los personajes que solo pueden ser
contemplados con ternura, puesto que la oportunidad de redención
les queda muy lejos. Y a ello contribuye un espléndido ejercicio
de improvisación actoral, desde la siempre correcta Chloé Sevigny
hasta el despótico padre, al que da vida el genial director Werner
Herzog (fiel defensor del dogma), homenajeado indirectamente con
licencias a Aguirre, o la colera de Dios. Sin
embargo, si en su primera película Korine provocaba un distanciamiento
cruel respecto a sus personajes, en esta nueva recreación por
lo sórdido, una de las más áridas que uno haya visto en pantalla,
hay una mirada piadosa sobre los personajes que solo pueden ser
contemplados con ternura, puesto que la oportunidad de redención
les queda muy lejos. Y a ello contribuye un espléndido ejercicio
de improvisación actoral, desde la siempre correcta Chloé Sevigny
hasta el despótico padre, al que da vida el genial director Werner
Herzog (fiel defensor del dogma), homenajeado indirectamente con
licencias a Aguirre, o la colera de Dios.
Y así, oscilando entre lo horrendo, lo patético
y lo absurdo, el caos absoluto que supone Julien Donkey-Boy
sirve a Korine para superar la primera película Dogma americana
(al menos nominalmente) con nota. A partir de ahora, el pelotón
de renovadores del cine vía bilis, como Haneke y Triers deberán
esforzarse para superar este fresco tan demoledor y árido de la
superficie menos amable de la psique. Aunque solo sea por su libertad
formal absoluta, por atraverse a encrespar a propios y extraños
con una propuesta tan arriesgada, Julien Donkey-Boy es,
desde ya, un must.
|



