|
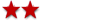 Por
Javier Pulido Samper Por
Javier Pulido Samper
Puede que La guerra de Hart se esté promocionando
como una fiel reproducción de la homónima novela de John Katzenbach
, pero lo que al fin y al cabo viene a demostrar es que el culto
post-moderno a Norman Jewison no conoce fin, y que sus creyentes
son cada vez más beatos.
 Y
aunque el (melo)drama que se narra en La guerra de Hart no
tenga conexión directa con el realizador, se aproxima más al
remake de algunas de los filmes de Jewison que la idiotizante
revisión de Rollerball
perpetrada hace meses. La guerra de Hart se apropia
de parte del guión (y del alma) de la película de Jewison nominada
al Oscar, Soldier´s story. Ambas películas se ambientan
en el auge de la escalada bélica en 1944, pero finamente acaban
virando hacia el manido tema de las investigaciones sobre asesinatos
racistas a lo largo de la historia militar de Norteamérica,
pese a que La guerra de Hart tenga en un campo de prisioneros
nazi y no en una base de entrenamiento americana. Y
aunque el (melo)drama que se narra en La guerra de Hart no
tenga conexión directa con el realizador, se aproxima más al
remake de algunas de los filmes de Jewison que la idiotizante
revisión de Rollerball
perpetrada hace meses. La guerra de Hart se apropia
de parte del guión (y del alma) de la película de Jewison nominada
al Oscar, Soldier´s story. Ambas películas se ambientan
en el auge de la escalada bélica en 1944, pero finamente acaban
virando hacia el manido tema de las investigaciones sobre asesinatos
racistas a lo largo de la historia militar de Norteamérica,
pese a que La guerra de Hart tenga en un campo de prisioneros
nazi y no en una base de entrenamiento americana.
En este aspecto (no es el único) la película
de Gregory Hoblit sale bastante peor parada. Y es que su mezcla
de dos subgéneros, la vida en un campo de prisioneros nazi y
la trama de intrigas judiciales, se limita a ser un pastiche
de la infinidad de filmes que se han realizado sobre el tema.
Rodada con pereza, y sin ninguna gana de trascender, recuerda
a aquellos partidos en los que los entrenadores han pactado
el empate. Aunque alguna jugada te pueda deslumbrar, sabes a
priori que saldrás insatisfecho del campo de juego.
La guerra de Hart pone una minúscula bandera
sobre un vertedero de tópicos (mal) robados de aquí y allá,
desde el clásico plan de fugas a la galería de estereotipos
que pueblan los barrancones, pasando por los planísimos retratos
de los militares nazis. Por lo que respecta a las escenas de
la trama judicial, parece que estén rodadas con el ánimo de
conmover sólo lo justo las conciencias, no sea que se
apague la llamita patriótica post 11-S. Un alegato simplista
y maniqueo con frases grandilocuentes enmarcado en luces de
artificio, donde en ocasiones el score de la grandísima
Rachel Portman tiene que acudir para sobrevolar el tedio. Y
ello es porque Hoblit comparte con Jewison el entusiasmo por
los mensajes exageradamente didácticos, además de una extraña
capacidad de parchear los agujeros de guión con tretas de estilo.
Otro de los puntos de conexión entre ambos realizadores
reside en la astuta elección de los actores que conforman el
reparto de sus producciones. Tras la redención alcanzada por
Bruce Willis con El sexto sentido, El protegido, y en
menor medida, Bandits, huele a cebo rancio el situar
al irregular actor como gancho de un filme, cuando el peso de
la producción no recae ni mucho menos en él. De hecho, Bruce
Willis, en su recreación del coronel McNamara, vuelve a sembrar
las dudas sobre su talento. ¿Su rostro granítico e inexpresivo
pretende servir como muro tras el que se parapetan las en ocasiones
incongruentes decisiones de McNamara, o es que se ha vuelto
a dar cuenta de que pasivo se interpreta más cómodo? En cualquier
caso, es Colin Farrel, el díscolo protagonista de Tigerland,
el que lucha por aportar algo de credibilidad a la trama.
Flaco favor le hace La guerra de Hart
a un género, el bélico, cuyos títulos emocionantes en los últimos
meses han sido más bien escasos. Ni la papanatería patriotera
de Ridley Scott en Black
Hawk Down, ni el revuelto de géneros al servicio de
un buen trabajo de fotografía de Alar Kivilo, como en el caso
que nos ocupa, ocuparán más de diez líneas en la Enciclopedia
del cine bélico de, digamos... ¿2010?.
|




