|
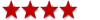 Por
David Montero Por
David Montero
 En
los últimos años, con mejor o peor suerte, propuestas de corte
muy distinto han tratado de rehabilitar el maltrecho género musical.
Lars Von Trier y la islandesa Björk; Baz Luhrman y Nicole Kidman
en Moulin Rouge y hasta Emilio Martínez Lázaro con su "taquillazo"
El otro lado de la cama han demostrado que, con las debidas
precauciones, el espectador de hoy también está dispuesto a admitir
que los personajes canten y bailen sin motivo alguno, con el único
objetivo de representar sus emociones y conmover al público.Sin
embargo, el primero que se ha atrevido a saltar sin red, a la
antigua, ha sido el director de teatro Rob Marshall, que ha dejado
de lado cualquier tibieza para filmar Chicago, un clásico
de Broadway que Bob Fosse ya trató de adaptar antes de su muerte.
No es de extrañar: Chicago es un musical de los que no
aparecían por Hollywood desde los días de Cabaret. En
los últimos años, con mejor o peor suerte, propuestas de corte
muy distinto han tratado de rehabilitar el maltrecho género musical.
Lars Von Trier y la islandesa Björk; Baz Luhrman y Nicole Kidman
en Moulin Rouge y hasta Emilio Martínez Lázaro con su "taquillazo"
El otro lado de la cama han demostrado que, con las debidas
precauciones, el espectador de hoy también está dispuesto a admitir
que los personajes canten y bailen sin motivo alguno, con el único
objetivo de representar sus emociones y conmover al público.Sin
embargo, el primero que se ha atrevido a saltar sin red, a la
antigua, ha sido el director de teatro Rob Marshall, que ha dejado
de lado cualquier tibieza para filmar Chicago, un clásico
de Broadway que Bob Fosse ya trató de adaptar antes de su muerte.
No es de extrañar: Chicago es un musical de los que no
aparecían por Hollywood desde los días de Cabaret.
Pero, la primera norma de un musical clásico, la
menos asequible para las audiencias modernas, es que lo auténticamente
importante deben ser los números musicales, un total de quince
en Chicago, que convierten la película en un alarde de
talento e imaginación, una compleja coreografía cinematográfica
tan encantadora como superficial. Rob Marshall, debutante como
realizador de cine, ha puesto todo su talento como dramaturgo
frente a las cámaras, en el diseño y la resolución de los números
musicales. Tras ellas se limita a no entorpecer la filmación,
aunque cabe achacarle algunos abusos de planos desequilibrantes,
algo artificiales, que tratan de dar al filme una pátina de modernidad
que está completamente fuera de los planteamientos de la película.
Por otro lado, la intensidad y el ritmo del filme
es tal que resulta difícil destacar alguna de las magníficas actuaciones
musicales, pero quizás tres momentos sean los más deslumbrantes:
la llegada a la cárcel, cuando las reclusas cantan los motivos
que les han llevado a prisión; el número del maestro de marionetas
y, por último, un magnífico montaje paralelo en las escenas finales,
durante el juicio, en el que Gere se anima incluso a bailar claqué.
 Entre
los actores destaca la "interpretación" de Catherine Zeta Jones,
rotunda y felina en todos sus números, que llega incluso a ensombrecer
el valorable trabajo de Renée Zellweger, la única del trío protagonista
sin experiencia musical. Mención aparte merecen Richard Gere,
el desalmado e indolente abogado, dispuesto a jugar con todos
o que proporciona los momentos más divertidos de la cinta ("Si
Jesucristo hubiese venido a mi despacho con 5.000 dólares por
delante, la historia sería muy distinta") y John C. Reilly, en
un papel muy similar al que representa en Las horas. Entre
los actores destaca la "interpretación" de Catherine Zeta Jones,
rotunda y felina en todos sus números, que llega incluso a ensombrecer
el valorable trabajo de Renée Zellweger, la única del trío protagonista
sin experiencia musical. Mención aparte merecen Richard Gere,
el desalmado e indolente abogado, dispuesto a jugar con todos
o que proporciona los momentos más divertidos de la cinta ("Si
Jesucristo hubiese venido a mi despacho con 5.000 dólares por
delante, la historia sería muy distinta") y John C. Reilly, en
un papel muy similar al que representa en Las horas.
En definitiva, Chicago supone una clara
apuesta por el cine de entretenimiento puro, imaginativo y con
sentido. Se trata de una cinta capaz de emocionar a través de
sencillos números visuales, sin las concesiones a los efectos
especiales que hoy son moneda común en este tipo de películas.
Pero, como cualquier musical convencional, Chicago también
está profundamente vacía: tras la música, la coreografía,
el neón, no hay absolutamente nada, ni una historia que
conmueva, ni personajes que nos importen, ni el más mínimo poso
de sentimiento que acompañe al espectador mientras baja las escaleras
enmoquetadas de la sala de cine, en dirección a la puerta de salida.
Quizás sólo las ganas de marcarse un ligero paso de claqué. Ciertamente
"así es Chicago".
|



