|
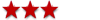 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Lo bueno de basarse en un cómic que, además, tiene
como una de sus características el humor físico, es que se presta
como un guante a la hora de poner en pantalla todo tipo de efectos
especiales, uno de los principales atractivos mediáticos de esta
incipiente saga de los dos guerreros defensores de la civilización
gala frente a la homogeneización imperial romana. Pero uno de
los principales méritos de la segunda entrega de Astérix y
Obélix consiste en no acumular, enlazándolas, las secuencias
con dicho contenido, sino distribuirlas uniformemente a lo largo
de su metraje.
 Sin
embargo, la principal virtud de la segunda entrega de Astérix
y Obélix es no tener ninguna pretensión artística, con lo
que los resultados, ajustados a una producción muy profesional,
devienen suficientes y, apurando, hasta satisfactorios. Sin
embargo, la principal virtud de la segunda entrega de Astérix
y Obélix es no tener ninguna pretensión artística, con lo
que los resultados, ajustados a una producción muy profesional,
devienen suficientes y, apurando, hasta satisfactorios.
La excusa argumental es tan trivial como cabe esperar
en una superproducción basada en un cómic juvenil de éxito: en
Egipto, en tiempos en que no era más que una provincia del Imperio
romano, Cleopatra, harta de soportar las ínfulas colonialistas
de su amante Julio César, le intenta demostrar que su pueblo es
todavía portador de una civilización a la altura de la romana
y, para ello, manda construir un palacio grandioso en el plazo
record de tres meses. Consciente de la imposibilidad de llevan
a buen puerto tal misión por los medios tradicionales, el chapucero
arquitecto al que se le encarga la magna obra (Numérobis) recurre
a la magia de la pócima que ha hecho posible que el pueblo galo
de los dos célebres personajes haya podido resistir a la invasión
de los ejércitos romanos.
Soportados por un guión eficaz, los dos primeros
tercios (especialmente, el primero) transcurren con una progresión
digna de tal nombre que elevan el nivel de una cinta destinada
a poner en pantalla las gracias físicas de sus dos personajes
principales. A la buena progresión hay que sumar un tono políticamente
incorrecto, irónico, que hubiera sido imposible encontrar en una
superproducción similar del otro lado del Atlántico, así como
constantes guiños de humor adulto basados casi exclusivamente
en fragmentos de célebres temas musicales. No se escenifican diálogos
chistosos enlazados por celuloide de trámite, sino que los chistes
se insertan dentro de una historia si no precisamente enjundiosa,
sí contada con un rigor digno de mejores causas (argumentos).
 Pero
lo que salva a esta cinta de la mediocridad es el personaje del
arquitecto egipcio, auténtico protagonista de la historia por
encima del estrellato de Depardieu y Clavier y, sobre todo, el
actor que lo interpreta, Jamel Debbouze, que saca petróleo cómico
de unos diálogos que parecen haber sido concebidos a partir de
su personalidad y que consiguen a la vez provocar la risa o la
sonrisa sin apartarse de su función en el guión de, a la vez,
ir haciendo progresar la historia. Pero
lo que salva a esta cinta de la mediocridad es el personaje del
arquitecto egipcio, auténtico protagonista de la historia por
encima del estrellato de Depardieu y Clavier y, sobre todo, el
actor que lo interpreta, Jamel Debbouze, que saca petróleo cómico
de unos diálogos que parecen haber sido concebidos a partir de
su personalidad y que consiguen a la vez provocar la risa o la
sonrisa sin apartarse de su función en el guión de, a la vez,
ir haciendo progresar la historia.
Así, de una historia de una levedad insufrible
para una entendederas mínimamente adultas, acaba quedando el buen
sabor de boca de un tratamiento cómico lo suficientemente universal
como para que un espectador de cualquier edad y nacionalidad pueda
encontrar algún detalle al que agarrarse.
|



