|
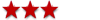 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Después de tantos años de carrera,
contar todavía entre sus realizadores a gente como Mario Camus,
Vicente Aranda, Montxo Armendáriz, José Luis Borau o Manuel
Gutiérrez Aragón es no sólo un pequeño gran lujo para el cine
español actual, sino un necesario contrapeso de sabiduría a
la prolífica cantera de nuevos directores surgidos de la facilidad
para realizar operas primas en los últimos años, injustificadas
tanto en términos de calidad como de mensaje, por mucho que
Visionarios, último trabajo de Gutiérrez Aragón, no se
cuente entre sus filmes más personales.
 Basada
en hechos reales, etiqueta de gusto cada vez más dudoso, Gutiérrez
Aragón escribe y luego filma la apasionante historia de las
presuntas apariciones marianas ocurridas en un pueblo guipuzcoano
en tiempos de la II República, supuestamente portadoras de un
mensaje justiciero contra el curso de los acontecimientos políticos
y sociales asociados al régimen llamado a desclericalizar la
sociedad española de la época. Basada
en hechos reales, etiqueta de gusto cada vez más dudoso, Gutiérrez
Aragón escribe y luego filma la apasionante historia de las
presuntas apariciones marianas ocurridas en un pueblo guipuzcoano
en tiempos de la II República, supuestamente portadoras de un
mensaje justiciero contra el curso de los acontecimientos políticos
y sociales asociados al régimen llamado a desclericalizar la
sociedad española de la época.
El problema de Visionarios viene
ya de origen: su guión construye el relato desde la perspectiva
de un personaje neutral, excesivamente instrumental (el interpretado
por Eduardo Noriega, cuyo status de indiscutible miembro del
particular star system español hace que haya sido el
elegido para un papel inapropiado para un físico tan aparente),
que de esa forma proyecta sobre el resto de personajes y sobre
los acontecimientos en que participan una visión excesivamente
desapasionada e impersonal, cuando la radicalidad y excepcionalidad
de los sucesos que ilustran piden a gritos exactamente lo contrario.
Y particularmente oscurecido queda
el único personaje realmente interesante, el interpretado por
Ingrid Rubio, sobre el que quizá debiera haber descansado el
punto de vista de la película. La extraordinaria interpretación
de Rubio otorga a la cinta los únicos momentos de vida, de intensidad,
que ésta tiene, pero desgraciadamente son excesivamente breves
como para que pueda impregnar el tono del conjunto.
A partir de ese problema, la puesta
en escena deviene un tanto plana, mecánica: cada secuencia parece
empezar desde cero, en lugar de alimentarse recíprocamente,
con lo que los personajes no crecen en paralelo a los sucesos
en que se ven envueltos, sino que resultan marionetas en manos
de un autor aparentemente deslumbrado por la excepcionalidad
y gravedad de los acontecimientos reales, a cuya claridad expositiva
parece ponerse al servicio completamente.
Así las cosas, Visionarios se
queda en una demostración de buena producción y en un ejercicio
de prodigiosa ambientación de época, casi suntuosa, cuyas escenas
de masas están resueltas con brillantez, pero recorrido por
un academicismo incompatible con la intensidad que debiera haber
impregnado un relato tan especial como éste, que sólo encuentra
en las sugerentes apariciones de Ingrid Rubio y en las difíciles
escenas, magníficamente recreadas, en que los visionarios, desencajados,
creen ver a la virgen.
Cualquier parecido entre La
mitad del cielo (1986) y Visionarios es pura casualidad,
debían haber rezado los títulos de crédito iniciales como prudente
advertencia.
|




