|
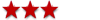 Por
Francisco Javier Pulido Por
Francisco Javier Pulido
En una época de comedias ácidas,
de cine de denuncia más eficaz cuanto más contundente, es una
agradable sorpresa encontrarse con un título como Pan y tulipanes,
cuyo nombre proviene de un slogan que utilizaban los obreros
textiles norteamericanos durantes sus huelgas: "las almas, al
igual que los cuerpos pueden morir de hambre. Queremos pan,
pero también queremos rosas". Esta premisa sirve a su director,
Silvio Soldini, para rodar una divertida comedia antimarital
que abandona el envoltorio naturalista de sus anteriores películas,
eliminando así de antemano cualquier tentación de caer en las
formas del cine de carácter psicológico.
 Rosalba,
la protagonista de la historia, es abandonada accidentalmente
en mitad de un recorrido turístico por las ruinas romanas que
emprende con su familia. En un principio, su impulso es retornar
a la vida hogareña. Sin embargo, al llegar a Pescara, su ciudad
natal, decide no detenerse y continuar su trayecto hasta Venecia.
Es en esta ciudad donde Rosalba, a la que da vida de forma sensual
y ensoñadora Licia Maglietta, emprenderá un viaje interior que
le hará redescubrirse a sí misma, con unos valores y deseos
que creía perdidos después de largos años de vida en matrimonio. Rosalba,
la protagonista de la historia, es abandonada accidentalmente
en mitad de un recorrido turístico por las ruinas romanas que
emprende con su familia. En un principio, su impulso es retornar
a la vida hogareña. Sin embargo, al llegar a Pescara, su ciudad
natal, decide no detenerse y continuar su trayecto hasta Venecia.
Es en esta ciudad donde Rosalba, a la que da vida de forma sensual
y ensoñadora Licia Maglietta, emprenderá un viaje interior que
le hará redescubrirse a sí misma, con unos valores y deseos
que creía perdidos después de largos años de vida en matrimonio.
En ese viaje le acompañará todo
un plantel de personajes pintorescos, encabezados por Fernando,
interpretado por el gran Bruno Ganz, un islandés solitario que
recita versos de Orlando Furioso como modo de expresión,
que da cobijo a la protagonista, y con el que inevitablemente
surge una historia de amor.
A diferencia de otros filmes de
descubrimiento en que se fuerza la máquina de manera maníquea
sobre los motivos que pueden impulsar a una ama de casa convencional
a abandonar su hogar, no hay en Pan y tulipanes decisiones
trascendentales, situaciones límite, ni se pierde el director
en vericuetos argumentales que justifiquen a la protagonista.
Rosalba abandona a su familia, simple y llanamente, por las
ganas de probar otro modo de vida. No se establece pues un juego
de contrastes entre su marido y Fernando, puesto tanto ambos,
como el resto de seres que pueblan la proyección son antihéroes
entrañables que demandan su parcela de ternura y afecto a voces.
Esquiva el filme de Soldini los
lugares fáciles del costumbrismo o de la metáfora implícita
en cada fotograma, narrando de manera lineal una historia que
sin embargo tiene sus momentos mágicos: la Venecia íntima que
descubre Rosalba donde parece haberse detenido el tiempo hace
siglos, y la relación, más de silencio que de palabras, que
establecen Rosalba y Fernando. Por la mañana, él le deja preparado
el desayuno, el pan. Al anochecer, ella no olvida procurar el
alimento espiritual de Fernando, dejando en su mesa un ramo
de tulipanes. La imposibilidad de comunicación que atenaza a
ambos se ve suplidos por los mensajes que ambos dejan al lado
de sus ofrendas.
En Pan y tulipanes se resuelven
situaciones aparentemente traumáticas de la forma más sencilla
y divertida. Sin embargo, la película escapa desde el principio
del territorio de la comedia italiana más zafia, mimando los
diálogos y abrumando al espectador con la estupenda fotografía
de Luca Bigazzi y una música sensual y mediterránea que realza
el papel de Venecia como lugar de ensueño donde todo es posible.
Al igual que en Breve encuentro de David Lean, los remordimientos
hacen acto de presencia en Rosaura. El pasado, personificado
en las apariciones de la familia de su marido, o sus propios
hijos, vuelve para atormentarla en escenas sin embargo, no siempre
bien resueltas.
En el apartado del debe, la película
acusa también un desarrollo en ocasiones demasiado moroso y
una repetición de licencias y lugares comunes presentes en otros
filmes, además de un final previsible y apresurado. Pequeñas
máculas que no enturbian la buena sensación de una película
que, sin demasiadas pretensiones, logra dejar con una sonrisa
en la boca, que no es poco.
|




