|
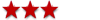 Por
Pablo Vázquez Por
Pablo Vázquez
Los fans de Jackie Chan, curtidos en mil patadas
desde los tiempos de El mono borracho en el ojo del tigre,
estamos de enhorabuena. Contra todo pronóstico y pese a alguna
nadería olvidable, su carrera norteamericana no parece ir a
la deriva. De hecho, su simpatía lo ha conseguido aupar a una
cumbre denegada a otros genuinos action-heroes yanquis,
como Schwarzenegger o Stallone: convertirse en un galán de comedia
querido por los niños sin dejar de repartir mamporros a discreción.
Tras la efectiva pero trillada saga de Hora punta -pura
fórmula de buddy movie policíaca servida con ritmo y
verborrea-, el primer Shangai Kid devolvió a su carrera
la magia e ingenuidad de sus grandes clásicos chinos, mezcladas
con la gran tradición norteamericana, tanto humorística como
aventurera.
 Esta
segunda parte, en la que repite la pareja protagonista con el
mismo nivel de compenetración y química, no desmerece (e incluso
supera por momentos) el nada desdeñable nivel de su predecesora,
digeriéndose con la ligereza de un arroz tres delicias y el
justito sentido de la maravilla de una galleta de la fortuna.
Sustituyendo el viejo oeste por una Inglaterra de tebeo en la
que confluyen con descaro ni más ni menos que Jack el destripador,
Arthur Conan Doyle y Charles Chaplin, los dos rebeldes cumplen
los sueños del fan ofreciendo un vigoroso, festivo e impecable
entretenimiento, la genuina película de aventuras de toda la
vida. Vale, con todos los tópicos y recursos que una pueda imaginar
en menos de treinta segundos (malo de opereta, historia de amor,
rivalidades coleguiles, chistes malos), pero vitaminado por
todas las especias que pedimos los ya partidarios. En primer
lugar, unas impresionantes peleas coreografiadas por Jackie,
cimas del slapstick más macarra y marcial, marca de la
casa. Un ritmo infatigable, no siempre logrado en el cine de
Chan, que arrastra continuamente al respetable imponiéndole
el alma de un crío apasionado. Por supuesto, como en toda aventura
alada que se precie, el humor y la acción flirtean constantemente
como Wilson con sus prostitutas, rememorando el espíritu de
películas como El temible burlón y elevando sus gags
y piruetas a un nivel (no sólo técnico) que su director, Robert
Siodmack, no pudo ni imaginar en su momento. Y claro, que nunca
falten (falsas) tomas falsas con música de The Who mientras
vemos a Chan fallando su patadas y comiendo suelo una y otra
vez. Esta
segunda parte, en la que repite la pareja protagonista con el
mismo nivel de compenetración y química, no desmerece (e incluso
supera por momentos) el nada desdeñable nivel de su predecesora,
digeriéndose con la ligereza de un arroz tres delicias y el
justito sentido de la maravilla de una galleta de la fortuna.
Sustituyendo el viejo oeste por una Inglaterra de tebeo en la
que confluyen con descaro ni más ni menos que Jack el destripador,
Arthur Conan Doyle y Charles Chaplin, los dos rebeldes cumplen
los sueños del fan ofreciendo un vigoroso, festivo e impecable
entretenimiento, la genuina película de aventuras de toda la
vida. Vale, con todos los tópicos y recursos que una pueda imaginar
en menos de treinta segundos (malo de opereta, historia de amor,
rivalidades coleguiles, chistes malos), pero vitaminado por
todas las especias que pedimos los ya partidarios. En primer
lugar, unas impresionantes peleas coreografiadas por Jackie,
cimas del slapstick más macarra y marcial, marca de la
casa. Un ritmo infatigable, no siempre logrado en el cine de
Chan, que arrastra continuamente al respetable imponiéndole
el alma de un crío apasionado. Por supuesto, como en toda aventura
alada que se precie, el humor y la acción flirtean constantemente
como Wilson con sus prostitutas, rememorando el espíritu de
películas como El temible burlón y elevando sus gags
y piruetas a un nivel (no sólo técnico) que su director, Robert
Siodmack, no pudo ni imaginar en su momento. Y claro, que nunca
falten (falsas) tomas falsas con música de The Who mientras
vemos a Chan fallando su patadas y comiendo suelo una y otra
vez.
 Y
sí, también hay sorpresas. Un par de escenas puntuales que nos
recuerdan que el entretenimiento no tiene porque ser rutinario
ni adocenado (el impagable número de Chan imitando a Gene Kelly
y la torpeda guerra de almohadas en el burdel) y una defensa
a brazo partido del sexo pagado, tan propio del western, que
remite tanto al Stanley Donen de El club social de Cheyenne
como al humor de Burt Kennedy o Andrew V. McLaghen. No me
olvido tampoco del espídico y vertiginoso clímax, que culmina
la montaña de referencias británicas (¿un Alan Moore chicle?),
con un impresionante guiño al remake de 39 escalones,
a golpes en el interior del Big Ben. Y
sí, también hay sorpresas. Un par de escenas puntuales que nos
recuerdan que el entretenimiento no tiene porque ser rutinario
ni adocenado (el impagable número de Chan imitando a Gene Kelly
y la torpeda guerra de almohadas en el burdel) y una defensa
a brazo partido del sexo pagado, tan propio del western, que
remite tanto al Stanley Donen de El club social de Cheyenne
como al humor de Burt Kennedy o Andrew V. McLaghen. No me
olvido tampoco del espídico y vertiginoso clímax, que culmina
la montaña de referencias británicas (¿un Alan Moore chicle?),
con un impresionante guiño al remake de 39 escalones,
a golpes en el interior del Big Ben.
En fin, que un chaval de ocho años dando patadas
al vuelo tras la proyección me hizo constatar la necesidad de
este tipo de nobles macarradas, cada vez más extrañas en el
cine reciente. De pillarla a esa edad, a buen seguro que hubiera
intentado tumbar la primera señal de tráfico con un revés de
pierna, y al día siguiente empapelaría la habitación con un
póster de Chan y el carota de Wilson. Disfrutarla ahora es lo
más parecido a recuperar ese sentido de la aventura. ¡Y que
no falten las palomitas!
|



