|
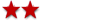 Por
Manuel Ortega Por
Manuel Ortega
Andrés Sopeña Monsalve (profesor de derecho
internacional privado de la Universidad de Granada) publicó
allá por el 1994 un libro titulado El florido pensil,
donde con gran sentido crítico, pero también del humor, nos
ofrecía una catálogo de los elementos que el régimen franquista
utilizó para llevar al nacional-catolicismo a la escuela para
que posteriormente saliera renovado a la calle. El grupo teatral
vasco Tanttaka teatroa lo convirtió en escénico consiguiendo
una entretenida y muy fiel conversión a lo narrativo de un texto
eminentemente documental.
 Juan
José Porto, paisano y coetáneo de Sopeña, regresa tras cinco
años a las pantallas (siete años tras la realización), tras
la muy desafortunada, tanto artística como comercialmente, La
hermana, dispuesto a resarcirse y a conquistar taquillas
y corazones nostálgicos con esta adaptación cojitranca en su
traslación fílmica e impávida ante los componentes fílmicos
que ha de utilizar. Porto, habitual colaborador de Que grande
era (¿es?) el cine, demuestra cierto anquilosamiento en su idea
cinematográfica, resumida plenamente en un secuencia en la que
la cámara imita a un águila (¿se convierte en gaviota?) como
si fuera el acabose de la modernidad o la belleza. Juan
José Porto, paisano y coetáneo de Sopeña, regresa tras cinco
años a las pantallas (siete años tras la realización), tras
la muy desafortunada, tanto artística como comercialmente, La
hermana, dispuesto a resarcirse y a conquistar taquillas
y corazones nostálgicos con esta adaptación cojitranca en su
traslación fílmica e impávida ante los componentes fílmicos
que ha de utilizar. Porto, habitual colaborador de Que grande
era (¿es?) el cine, demuestra cierto anquilosamiento en su idea
cinematográfica, resumida plenamente en un secuencia en la que
la cámara imita a un águila (¿se convierte en gaviota?) como
si fuera el acabose de la modernidad o la belleza.
En lo referente a la estructura también vemos
cierta ranciedad en la utilización de una voz en off omnisciente
y que parece sacada de Historias de la radio, magnífica
pero vetusta y sobrepasada obra del primo de Primo, José Luis
Sáenz de Heredia, director de Raza. Esto me parece representativo
y ciertamente paradójico.
El florido pensil está protagonizada
por el pequeño Sopeña que junto a sus diferentes amigos del
colegio (bien interpretados por unos niños muy bien escogidos)
vive mil correrías al mismo tiempo que es educado (es un decir)
en la creencia de que el catecismo con sangre entra. Preguntas
metafísicas, confusiones, olvidos y chistes simpáticos van apareciendo
mientras que la regla enrojece las manos de los niños menos
conformistas con la interpretación de lo aprendido (el colegio
no era mixto, así que ahórrense malintencionadas interpretaciones).
Unos niños arquetípicos que representan la torpeza,
el silencio, el trato de favor hacia cierto sectores, la ignorancia
o la extrañeza de una sociedad reflejada de manera metonímica
en los que empiezan a recibir la doctrina, los que comienzan
el viaje iniciático por las normas ridículas, marcianas, risibles
(ahora con la distancia y aparentemente fuera de peligro) que
cimentaron nuestro propio subdesarrollo como país. Sólo hay
que mirar a nuestro alrededor con los ojos limpios de legañas
y legajos folcloristas para ver cómo en fechas como estas
nuestro país nos retrotrae irremisiblemente al tercermundismo
más orgulloso de serlo.
Afortunadamente de escaso metraje, la última
película de Juan José Porto demuestra sus carencias como narrador
y su falta de originalidad en la puesta en escena. Todo huele
a ya visto, todo da la sensación inmóvil y decimonónica de lo
teatral, todo parece de cartón piedra incluido los diálogos
facilones y autosuficientes (se lleva la palma la anticinematográfica
parrafada de Antonio Gamero sobre la libertad), todo es una
crítica al franquismo y a su esqueleto educacional, a su estructura
semiótica desde una postura, a la hora de plantear el mensaje
y a la hora de darlo, deudora de ese mismo patrón.
|




