|
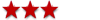 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Estrenada en nuestro país con un sorprendente
apoyo publicitario para una película francesa, habitualmente
confinadas discretamente en las salas de versión original, apoyo
que no parece justificado por su discreta presencia en los festivales
de Cannes y San Sebastián ni por su modesto palmarés en la ceremonia
de los César en Francia, El pabellón de los oficiales es
algo más que un nuevo despliegue de la capacidad de producción
de la cinematografía más envidiada de Europa en películas históricas
(por mucho que no haya que irse más allá de los años de la primera
guerra mundial para situar su historia).
 Aunque
de cuidada factura en la recreación de ambientes asociados a
la atmósfera bélica que rodea toda la historia, la película
escrita y dirigida por Francois Dupeyron destaca por su sencillez
y modestia para contar eficazmente, sin alardes, la dura historia
de la recuperación física, primero, y psicológica, después,
de un Oficial de ingenieros del ejército francés de una mutilación
facial sufrida como consecuencia de la explosión de una bomba,
durante su estancia de varios meses en el pabellón del título
en un hospital de guerra. Aunque
de cuidada factura en la recreación de ambientes asociados a
la atmósfera bélica que rodea toda la historia, la película
escrita y dirigida por Francois Dupeyron destaca por su sencillez
y modestia para contar eficazmente, sin alardes, la dura historia
de la recuperación física, primero, y psicológica, después,
de un Oficial de ingenieros del ejército francés de una mutilación
facial sufrida como consecuencia de la explosión de una bomba,
durante su estancia de varios meses en el pabellón del título
en un hospital de guerra.
Estructurada en su primera mitad en torno al
tratamiento médico que el Oficial (Eric Caravaca) recibe ora
del animoso médico-cirujano, ora de la paciente y cariñosa enfermera
que le procura los cuidados más cotidianos, sin más pretensiones
que narrar el calvario de la lentísima recuperación física y
psicológica de unas secuelas más graves a la postre por sus
efectos estéticos que fisiológicos, El pabellón de los oficiales,
sin obviar ni dulcificar el tratamiento riguroso de las circunstancias
durísimas en que se mueven tanto el protagonista como el grupo
de oficiales igualmente mutilados que con él conviven, es una
delicia de exactitud y mesura en la puesta en escena de las
relaciones personales que se entretejen en torno a tan tétricas
circunstancias, hasta el punto de que, seguramente sin proponérselo,
la película parece contener entre sus imágenes de fotografía
deliberadamente velada, casi sucia, una corriente subyacente
de elegancia rayana en la fina comedia vitalista, lo que es
un milagro tratando de lo que trata y de la forma en que se
trata.
Unos pocos diálogos regularmente distribuidos,
secos, de significado concentrado pero no pretencioso, exactos
y sencillos, enlazados de forma imperceptible por una banda
sonora de equivalente textura, le sirven a su autor para narrar
con absoluta precisión la morosa recuperación del oficial y
la progresiva elevación de su autoestima frente a terceros.
Delimitando este sobrio núcleo de la historia
se encuentran, sin embargo, un comienzo y un cierre no tan afortunados,
en la medida en que, justificados o no en la novela histórica
en que se basa el guión, no sólo sobra la breve relación amorosa
del protagonista con una mujer prácticamente desconocida al
principio del relato, sino que, a fuerza de inverosímil, resulta
ridícula, mina la credibilidad de lo que es realmente esencial,
retarda el arranca de la historia y sólo sirve para cerrar de
una forma ligeramente melodramática y aparentemente redonda
una historia dura y rigurosa, espartanamente austera, incompatible
con tales carambolas hollywoodenses.
|




