|
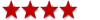 Por
Javier Pulido Samper Por
Javier Pulido Samper
En esta época de apropiación y
aprovechamiento moroso de ideas ajenas, y de reciclamiento de
los tópicos del cine, es el musical uno de los géneros más injustamente
olvidado. Los grandes estudios no tienen la seguridad al 100%
de que un musical sea rentable en taquilla. Mientras, un porcentaje
importante de la armada indie prefiere con, el movimiento Dogma,
enseñar una nueva forma de dormir (y no precisamente soñar)
en las salas de cine. En este orden de cosas, es realmente sorprendente
encontrarnos con una película como Moulin Rouge, que
lleva la firma del irregular Baz Luhrmann, un director que alcanzó
la fama por la nada recordable Romeo y Julieta.
 Precisamente
algunas de las señas de identidad de Luhrmann se forjaron en
aquella película y se repiten aquí, en concreto la vocación
teatral que albergan sus obras (sus dos películas anteriores
han sido llevadas al teatro y hay planes de llevar esta). La
recuperación y barnizado de clásicos también parece estar convirtiéndose
en una constante del cine de este director australiano. Si en
su día recuperó a Shakespeare para la hordas teen, en la película
que nos ocupa hay ecos de Orfeo y Eurídice o La dama
de las Camelias. Precisamente
algunas de las señas de identidad de Luhrmann se forjaron en
aquella película y se repiten aquí, en concreto la vocación
teatral que albergan sus obras (sus dos películas anteriores
han sido llevadas al teatro y hay planes de llevar esta). La
recuperación y barnizado de clásicos también parece estar convirtiéndose
en una constante del cine de este director australiano. Si en
su día recuperó a Shakespeare para la hordas teen, en la película
que nos ocupa hay ecos de Orfeo y Eurídice o La dama
de las Camelias.
Moulin Rouge es la historia,
contada en forma de bucle, del joven escritor Christian (Ewan
McGregor) que en busca de una obra sobre el amor se encuentra
por azar con una troupe de artistas bohemios encabezados por
el mismísimo Toulosse-Latrec (encarnado por John Leguizamo).
Juntos, comienzan a trabajar en una obra que deberá ser interpretada
por la estrella del Moulin Rouge, la bella Satine (Nicole
Kidman). Entre ambos jóvenes surgirá el amor, pero la figura
de duque de Worcester, enamorado de Satine y mecenas de la obra,
vendrá a interponerse entre ellos.
Es, avisados quedan, Moulin
Rouge una película que requiere aparcar los prejuicios a
la entrada del cine. Ya desde el primer minuto de proyección,
al ritmo que marca la batuta de un director de orquesta desquiciado,
se nos invita a sumergirnos en una vorágine de imágenes montadas
con un sentido del ritmo decididamente pop y barroco, que bombardean
la vista e hilvanan momentos absolutamente imaginativos. En
dos pinceladas coloristas, Lurhmann nos traslada al París diabólico
y decadente de 1900, una ciudad con un sentido de la arquitectura
y de la urbanidad imposible en la que los efluvios de absenta
conviven con homenajes a Meliés, un París que sólo puede encontrarse
en las ensoñaciones más idílicas.
Luhrmann muestra sus cartas desde
el primer momento. Poco importa que los personajes estén poco
definidos y funcionen en el terreno de lo decididamente estereotipado,
o que las recreaciones del vestuario de época sean cuando menos
discutibles. Moulin Rouge juega su principal baza en
el extrañamiento que provoca la fusión de universos y modas
contrapuestas. Así, no es extraño que en el famoso teatro suenen
los acordes del "Smell Like Teen Spirit" de Nirvana,
que Satine cante "Diamonds are a Girl´s Best Friend"
o que las coristas comiencen el espectáculo al ritmo de "Lady
Marmalade".
Son precisamente estos y otros
clásicos de la cultura pop, en su mayoría en versión orquestal,
los que hilvanan el hilo conductor de la trama y la hacen avanzar.
Aparte del guiño cómplice al espectador avezado en cuestiones
musicales, se consigue dar una vuelta de tuerca a las convenciones
del musical clásico, llevándolo un paso más allá de donde, sin
ir más lejos, no pudo llevarlo Trier en Dancer in the Dark.
Hay en la película tres números
absolutamente imaginativos y definitorios de lo que se puede
encontrar en las bambalinas de Moulin Rouge. Además de
la recreación decididamente kitsch de "Like a Virgin"
de Madonna, es deliciosa la declaración de amor de Christian
y Satine, zurcida con fragmentos de temas de David Bowie, Elton
John o la mismísima "Up where we belong", del soundtrack
de Oficial y Caballero. Pero sin duda, si por una
secuencia será recordada Moulin Rouge, es por la versión
de Roxanne a ritmo de tango que, con un montaje desgarrador,
marca la bajada a los infiernos de Satine, y el desenlace de
la película. Moulin Rouge sembrará polémica.
Es tal el desenfreno visual y
escenográfico que más de uno se preguntará si debajo de tanto
artificio no hay más que una hueca estupidez modernilla. Lo
cierto es que, si bien la película transcurre durante parte
de su metraje con una puesta en escena cercana a los parámetros
del videoclip, según avanza la trama, ésta adquiere peso y profundidad,
haciéndose abiertamente oscura y emotiva en su sprint final.
Queda por ver como resistirá el paso del tiempo esta experiencia
fílmica que privilegia forma sobre fondo. Para quien esto escribe
se trata de una bocanada de aire fresco absolutamente necesaria,
además de una bofetada merecida a la generación de la cámara
al hombro.
|




