|
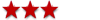 Por
Pablo Vázquez Dueñas Por
Pablo Vázquez Dueñas
 El
melodrama es el género malvado por excelencia. Abusador, mezquino,
genuinamente cruel. Hay personas que lo único que piden al cine
es una excusa para romper en lágrimas. El melodrama las recoge
para darles de bofetadas. Nunca estuve de acuerdo con eso de
que hacer reír fuera más difícil que hacer llorar y como buen
adicto a las mediodías de Antena 3 y a los añorados "Estrenos
TV" me quito el sombrero ante los capaces de desbordar la catarata
lacrimal con artimañas tan morbosas y ruines (bultos en el pecho,
muertes no anunciadas, rupturas, etc...), muchas veces sin perder
esa intención de cine testimonial más falsa que un euro de chocolate.
A este respecto, la última película de Coixet no deja de parecerme
un buen telefilme -qué feo y yanqui suena eso de "tv movie",
¿no?-, dicho esto sin intención de minusvalorar sus, por otra
parte evidentes, virtudes. De todos modos, hay en ella ciertos
valores que merecen ser destacados por encima de esos entrañables
maratones de sobremesa: El
melodrama es el género malvado por excelencia. Abusador, mezquino,
genuinamente cruel. Hay personas que lo único que piden al cine
es una excusa para romper en lágrimas. El melodrama las recoge
para darles de bofetadas. Nunca estuve de acuerdo con eso de
que hacer reír fuera más difícil que hacer llorar y como buen
adicto a las mediodías de Antena 3 y a los añorados "Estrenos
TV" me quito el sombrero ante los capaces de desbordar la catarata
lacrimal con artimañas tan morbosas y ruines (bultos en el pecho,
muertes no anunciadas, rupturas, etc...), muchas veces sin perder
esa intención de cine testimonial más falsa que un euro de chocolate.
A este respecto, la última película de Coixet no deja de parecerme
un buen telefilme -qué feo y yanqui suena eso de "tv movie",
¿no?-, dicho esto sin intención de minusvalorar sus, por otra
parte evidentes, virtudes. De todos modos, hay en ella ciertos
valores que merecen ser destacados por encima de esos entrañables
maratones de sobremesa:
-Coixet ha conseguido, con los años, algo parecido
a una mirada. Su cine poco tiene que ver con el que se hace
aquí (aunque algo más con el que a veces se intenta hacer) y
es superior al grueso del indie norteamericano. La barcelonesa
posee un modo de ver las cosas fruto de un progreso de maduración
que en sólo cuatro películas ha conseguido materializarse, ya
sin medias tintas de ningún tipo. No hay en Mi vida sin mí
logros que no estuvieran, por ejemplo, en Cosas que nunca
te dije, pero lo que en una eran sólo apuntes, aquí se resuelven
sin titubeos de un golpe seco.
- Una protagonista femenina que no desmerece
a unas Morgan Fairchild y Joan Collins cualesquiera. Sarah Polley
encarna a Ann, una adolescente "demasiado vieja para morir joven",
entendiendo siempre a su personaje, transmitiendo sus miserias
y alegrías con cada gesto y cada tono de voz. Ella se reserva
el mérito de servir de irrompible canal entre la directora y
su público.
-Un reparto de secundarios formidable, cada uno
aprovechado en su justa medida y sin abusar. Amanda Plummer
siempre merece mención especial, pero lo verdaderamente justo
es destacar el poderoso trabajo de Deborah Harry componiendo
esa lacónica y decadente madre de Ann. No estaría mal echar
mano de películas como Union City para recordar, al margen
de su carrera musical, la estupenda actriz dramática que siempre
ha sido.
 -La
contención que tiene su autora a la hora de tratar historia
y personajes, algo extraño en los nuevos directores españoles,
siempre dispuestos a explotar sus recursos hasta el infintito.
La estudiada soltura con que nos cuela algunas soluciones narrativas
que podrían haber resultado ridículas (la historia del concierto
de Nirvana, el personaje de Leonor Watling) y el no menos estudiado
uso de pasajes cómicos (divertida María de Medeiros) terminan
aportando todos los matices que la película necesita para enriquecerse. -La
contención que tiene su autora a la hora de tratar historia
y personajes, algo extraño en los nuevos directores españoles,
siempre dispuestos a explotar sus recursos hasta el infintito.
La estudiada soltura con que nos cuela algunas soluciones narrativas
que podrían haber resultado ridículas (la historia del concierto
de Nirvana, el personaje de Leonor Watling) y el no menos estudiado
uso de pasajes cómicos (divertida María de Medeiros) terminan
aportando todos los matices que la película necesita para enriquecerse.
Con todo, Mi vida sin mí acusa cierta
desgana en su segunda mitad a causa de la acumulación de escenas
similares (dos personajes hablan casi en susurros con un importante
uso del silencio) y un pelín desganado cierre de todas las tramas.
Pecados menores para una película que, lejos de parecerme el
definitivo canto a la vida, muestra un notable control sobre
su naturaleza y una, en verdad estimable, capacidad de comunicación
con su público. Aunque no nos engañemos: todos los melodramas
son tramposos y los mejores son aquéllos que saben ocultar sus
crueles artimañas. Mi vida sin mí es de estos
últimos y uno sólo lamenta no poder disfrutarlo (o padecerlo)
con su guarnición habitual, la misma que acompañó a tantas lacrimógenas
historias de dolor y muerte vía catódica: una gran tarrina de
helado, unas zapatillas cómodas y un buen paquete de kleenex.
Y que en su cartel promocional no aparezca una promesa que cumple
a sus anchas: "¡Ningún ojo seco al salir de la sala!".
|




