|
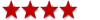 Por
Silvia Ruano Ruiz Por
Silvia Ruano Ruiz
Lo primero que sorprende tras visionar Las
horas es que los académicos de Hollywood, tan dados a gustar
de lo evidente y de las simplezas explicativas, hayan acogido
tan favorablemente, respaldando con nueve candidaturas a los
oscars, una película que es a todas luces lo opuesto a tales
premisas.
 El
film se estructura en tres historias -protagonizadas por otras
tantas mujeres- que se sitúan en distinta época y lugar y alternan
en la pantalla interrelacionándose en algún sentido: la de la
escritora Virginia Woolf durante la redacción de su novela La
señora Dalloway en 1923, que vive atemorizada por la constante
amenaza de la locura (Nicole Kidman con una prótesis nasal que
la hace casi irreconocible y cuyo personaje actúa como eje vertebrador
de toda la narración); la de Laura Brown, un ama de casa de
Los Ángeles en 1951, profundamente insatisfecha y que experimenta
una fuerte identificación con dicha obra (Julianne Moore); y
la de Clarissa Vaughan, una editora de Nueva York en 2001 que
es un poco la encarnación del personaje literario y que cuida
de su mejor amigo Richard, enfermo de sida, y del que siempre
ha estado enamorada. En todos los casos, se da cuenta de una
única jornada en la vida de estas tres mujeres que, disfrutando
en apariencia de una situación de bienestar y comodidad, se
sienten infelices y atrapadas. El
film se estructura en tres historias -protagonizadas por otras
tantas mujeres- que se sitúan en distinta época y lugar y alternan
en la pantalla interrelacionándose en algún sentido: la de la
escritora Virginia Woolf durante la redacción de su novela La
señora Dalloway en 1923, que vive atemorizada por la constante
amenaza de la locura (Nicole Kidman con una prótesis nasal que
la hace casi irreconocible y cuyo personaje actúa como eje vertebrador
de toda la narración); la de Laura Brown, un ama de casa de
Los Ángeles en 1951, profundamente insatisfecha y que experimenta
una fuerte identificación con dicha obra (Julianne Moore); y
la de Clarissa Vaughan, una editora de Nueva York en 2001 que
es un poco la encarnación del personaje literario y que cuida
de su mejor amigo Richard, enfermo de sida, y del que siempre
ha estado enamorada. En todos los casos, se da cuenta de una
única jornada en la vida de estas tres mujeres que, disfrutando
en apariencia de una situación de bienestar y comodidad, se
sienten infelices y atrapadas.
A esta complejidad formal y argumental hay que
añadir además otro hecho poco común en el cine actual: estamos
ante una cinta introspectiva donde las cosas no suceden tanto
en la pantalla (a excepción de algunos momentos eminentemente
dramáticos) como en el interior de los personajes. Y es que
esta película pretende capturar en sus fotogramas esa porción
de realidad que permanece sumergida y que se nos escapa, que
resulta a menudo invisible e indecible, pero no por ello menos
existente. Porque de lo que trata en el fondo es de cómo sobrellevar
esas horas del título cuando el reloj interno del individuo,
ese tiempo paralelo, con sus expectativas y necesidades, con
sus anhelos más íntimos, discurre en contraposición al que tiene
lugar de modo más palpable, viéndose frustrado una y otra vez.
En relación con ello, se rastrea en determinados
personajes una sensación de trayectorias erradas, de oportunidades
perdidas, que sólo Laura Brown, y a un alto precio, podrá subsanar.
Es por todo lo anterior por lo que la idea del suicidio o su
efectiva consumación aparece de modo insistente a lo largo de
una trama, en la que algunas de sus imágenes aparecen impregnadas
del perfume de la muerte (el "entierro" del tordo en el jardín,
las escenas de Virginia adentrándose en el agua, o la decisión
de Richard de poner fin a sus días). Sin embargo, no se adopta
una posición monolítica; frente a éstas puede encontrarse asimismo
la opción de Laura, aunque sin omitir las graves consecuencias
y repercusiones de su decisión, o la de Clarissa.
 Stephen
Daldry realiza pues una fiel y cuidadosa adaptación de la novela
de Michael Cunningham, respetando el tono minimalista del texto
y convirtiéndolo en un penetrante estudio no sólo del alma femenina
sino de la naturaleza humana en general, que se va desplegando
poco a poco como un tríptico de dolorosa y sombría belleza.
Si algo puede reprochársele al cineasta es quizá que en su esfuerzo
por rehuir lo sensiblero y melodramático adolezca en ocasiones
de cierta frialdad y contención que impiden que la emoción aflore
en plenitud. Stephen
Daldry realiza pues una fiel y cuidadosa adaptación de la novela
de Michael Cunningham, respetando el tono minimalista del texto
y convirtiéndolo en un penetrante estudio no sólo del alma femenina
sino de la naturaleza humana en general, que se va desplegando
poco a poco como un tríptico de dolorosa y sombría belleza.
Si algo puede reprochársele al cineasta es quizá que en su esfuerzo
por rehuir lo sensiblero y melodramático adolezca en ocasiones
de cierta frialdad y contención que impiden que la emoción aflore
en plenitud.
Por último, en el apartado interpretativo,
al margen de señalar el soberbio trabajo llevado a cabo por
las tres actrices (no cabe establecer jerarquía entre ellas
cuando cada una está perfecta en su cometido), es preciso destacar
también otra magnífica composición que no debiera quedar solapada
ni ensombrecida por la excelente labor ya mencionada: la breve
pero intensa y veraz de Ed Harris, que, con un personaje entre
lúcido y demente a causa de su enfermedad, hace buena la máxima
de que no hay papeles pequeños sino actores pequeños, y por
la cual es de nuevo aspirante a la dorada estatuilla, que hasta
ahora le ha sido tan esquiva.
|




