|
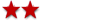 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Que en Hollywood los actores con prestigio artístico
no le hacen ascos a unos buenos (y fáciles) dólares es cosa
bien sabida, siendo en los últimos años el ejemplo más lamentable
el de Robert De Niro, la mayoría de cuyos últimos trabajos sólo
pueden explicarse razonablemente por esa motivación. Aunque
en dosis más moderadas, tampoco Al Pacino, actor de similares
orígenes y trayectoria que el antiguo actor fetiche de Martín
Scorsese, es inmune a la tentación de acumular montones de dinero
fácil a costa de emborronar un poco su magnífica filmografía.
Porque eso es lo que supone su participación en la mediocre
La prueba, película que tiene la virtud de no engañar a nadie
con una mínima experiencia como espectador de cine, toda vez
que representa con una rara perfección el modelo perfecto de
película estándar del cine de la industria: un aparatoso thriller
de acción dirigido por un realizador al servicio de uno o varios
productores de los grandes estudios, basado en una historia
que podría haber escrito cualquiera de los autores de novelas
de aeropuerto que tanto éxito tienen en el mercado editorial
actual (Clancy, Grisham, etc.) y, por si todo lo anterior fuera
poco, ambientada en los entresijos de la C.I.A.
 Y
la forma de mezclar todos esos elementos es el habitual guión
tramposo en el que no se ponen todas las cartas encima de la
mesa con la finalidad de conseguir los mayores golpes de efectos
narrativos posibles, sobre todo en su desenlace, que se busca
sorprendente a costa tanto del rigor de todo lo anterior como
de la entidad del conjunto de la historia. Y
la forma de mezclar todos esos elementos es el habitual guión
tramposo en el que no se ponen todas las cartas encima de la
mesa con la finalidad de conseguir los mayores golpes de efectos
narrativos posibles, sobre todo en su desenlace, que se busca
sorprendente a costa tanto del rigor de todo lo anterior como
de la entidad del conjunto de la historia.
Descontadas sus indudables virtudes de producción,
de las que se pueden encontrar y, por qué no, disfrutar detalles
en casi cualquier secuencia, especialmente en una historia en
la que la informática y los gadgets son elementos importantes
en el desarrollo de la trama, lo peor de productos como La
prueba no es, con todo, que se esconda infantilmente información
al espectador durante la mayor parte de su metraje para estamparle
en la cara finalmente el desenlace pretendidamente más sorprendente
posible, sino más bien la tosquedad y aparatosidad de los hitos
narrativos sobre los que avanza y se hace descansar la historia,
que, de esta manera, como cualquier telefilme, no permiten la
más mínima sugerencia o segunda lectura ni perfilar personajes
dignos de tal nombre, lo que a este último respecto da lugar
a diálogos pomposamente ingeniosos más que auténticamente inteligentes,
es decir, muertos, vacíos, huecos, sin apenas ligazón real con
quienes los recitan.
Así las cosas, el indudable talento que se le
sabe y se le ve a Al Pacino, personaje desencadenante de la
trama buscando el reclutamiento (The Recruit es el auténtico
título) de agentes especiales para la C.I.A,. se mueve en el
vacío de lo mecánico y, por tanto, más histriónico que en otras
ocasiones en que tiene que chillar y gesticular aun más, ya
que sus diálogos, no sustentados en nada, son tan brillantes
como arbitrarios. Por su parte, Collin Farrell, el reclutado,
con su careto bobalicón de eterno sorprendido, no da la talla
intentando dar el tipo de talentoso candidato a ingresar en
la élite de la Agencia de espionaje o, una vez dentro, de enfrentarse
a los retos subsiguientes que ello le acarrea.
Como suele ser habitual en estas producciones,
el trazo grueso aparentemente impactante es exageradamente acompañado
por una omnipresente y estentórea banda sonora que subraya en
exceso lo que ya de por sí resulta evidente.
|



