|
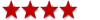 Por
Juan Antonio Bermúdez Por
Juan Antonio Bermúdez
La Revolución Francesa globalizó la libertad y
la igualdad, las inauguró como se "descubre" un continente y las
fijó como pilares de esa estructura polimorfa y quebradiza que
ha sido (que es) la modernidad. Pero desde el principio se sacrificó
la tercera punta del ideal revolucionario. La fraternidad no se
asimiló ni se ha asimilado por ahora nunca como aspiración política.
Apenas unos pocos pasos tecnológicos separan la guillotina de
la silla eléctrica.
 Eric
Rohmer arriesga su popularidad para denunciarlo en su última película,
La inglesa y el duque, en la que revisa el mítico episodio
revolucionario desde un punto de vista incómodo: el de sus víctimas
aristocráticas. Sale así el veterano realizador francés (81 años,
más de treinta películas) del genial y genuino universo de sus
citas con el París contemporáneo casi un cuarto de siglo después
de su última recreación histórica, Perceval le Gallois (1978).
Y lo hace para traducir casi literalmente al cine las memorias
de Grace Elliot, dama de la alta sociedad escocesa que vivió en
el París de los años más sangrientos del gobierno jacobino de
Robespierre, convencida monárquica y al mismo tiempo amante del
Duque de Orleáns, un intrigante político revolucionario. Eric
Rohmer arriesga su popularidad para denunciarlo en su última película,
La inglesa y el duque, en la que revisa el mítico episodio
revolucionario desde un punto de vista incómodo: el de sus víctimas
aristocráticas. Sale así el veterano realizador francés (81 años,
más de treinta películas) del genial y genuino universo de sus
citas con el París contemporáneo casi un cuarto de siglo después
de su última recreación histórica, Perceval le Gallois (1978).
Y lo hace para traducir casi literalmente al cine las memorias
de Grace Elliot, dama de la alta sociedad escocesa que vivió en
el París de los años más sangrientos del gobierno jacobino de
Robespierre, convencida monárquica y al mismo tiempo amante del
Duque de Orleáns, un intrigante político revolucionario.
Más allá de la polémica que haya podido suscitar
Rohmer al cuestionar el triunfalismo popular con el que se ha
evocado siempre este hito del nacionalismo francés (y de toda
la tradición liberal posterior), La inglesa y el duque tiene
sobre todo un excepcional interés en su forma. Para recrear el
París de finales del XVIII, Rohmer ha desechado cualquier alarde
de fidelidad restauradora. Encargó a un pintor una serie de paisajes
y sobre ese fondo, en el que reconocemos desde luego la iconografía
romántica de la época, ha insertado a los actores en un proceso
equivalente al rodaje "en vacío", tan utilizado por el cine en
los años 30 y 40 y muy mejorado ahora por las posibilidades del
tratamiento digital de la imagen.
A través de ese pacto de ficción, viable gracias
al negocio entre el artificio de la nueva y la vieja tecnología,
entre lo que asumimos como real en la virtualidad digital y en
la más básica rutina de las perspectivas pictóricas, Rohmer consigue
elaborar una síntesis de artes sorprendente, inédita y muy valiosa
como forma para contar lo que le interesa como le interesa, como
fábula moral en la que lo de menos es la anécdota histórica, trascendida
en su totalidad por un discurso de rotunda negación del horror
como medio político, como medio que crece y se convierte en fin.
|



