|
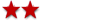 Por
Javier Pulido Samper Por
Javier Pulido Samper
Desde que el cine es cine multitud de directores
han querido probar suerte cubriendo toda clase de géneros cinematográficos,
ya sea por afán de superación personal o para cubrir sus correspondientes
dosis de ego. Que dejen su sello en cada uno de estos géneros
o que se limiten a la apropiación de ideas ajenas es lo que
marca la diferencia entre un maestro y un, como mucho, director
de oficio.
 Ridley
Scott ha entrado definitivamente en el segundo de los pelotones,
desechando la oportunidad de realizar un ejercicio de estilo
y apropiándose (mal) de algunas constantes del cine bélico,
que nos llega con cuentagotas, de los últimos tiempos. Y es
que el realizador no parece haber digerido bien a Terrence Malick,
y por ello no escatima momentos de impostado lirismo y filosofía
barata y chusca, puesta en boca de unos personajes dibujados
con brocha gorda. Ridley
Scott ha entrado definitivamente en el segundo de los pelotones,
desechando la oportunidad de realizar un ejercicio de estilo
y apropiándose (mal) de algunas constantes del cine bélico,
que nos llega con cuentagotas, de los últimos tiempos. Y es
que el realizador no parece haber digerido bien a Terrence Malick,
y por ello no escatima momentos de impostado lirismo y filosofía
barata y chusca, puesta en boca de unos personajes dibujados
con brocha gorda.
Al director de Black Hawk derribado parece
haberle gustado, y mucho, el desembarco en la playa de Normandía
a lo Dogma de Salvad al soldado Ryan, y apuesta por una
estética sucia y truculenta para las escenas que tienen lugar
en el campo de batalla, que contrastan con el comportamiento
impoluto de los integrantes de las fuerzas militares norteamericanas
(censura obliga). Alcohol o drogas blandas se sustituyen aquí
por baloncesto o ajedrez.
A Scott también parecen pesarle los lazos familiares,
puesto que este supuesto verismo se alterna con algunos momentos
(impagable e infumable el regreso a la base pakistaní de los
soldados) que podrían haber sido filmados y firmados por su
hermano tonto, Tony. El verdadero problema es que el Ridley
Scott de los 90 está muy lejos de aquel que rodara obras maestras
como Alien o Blade Runner. A él no le importa
repetir algunos de los momentos más vergonzosos de La teniente
O´Neil y salpicarlo con ripios que podrían haber aparecido
en Gladiator, sentencias melifluas en producciones cada
vez más épicas. Un suma y sigue constante en una agenda de producciones
mediocres que comienza a ser bochornosa. Scott se gusta a sí
mismo y el resto le echamos de menos.
Por ello no es de extrañar su servilismo a la
hora de encarar este tipo de producciones, de ideología sesgada
y óptica de alcohólico, aquella que sólo puede permite la visión
frontal sin ser capaz de mirar a los lados. En Black Hawk
derribado lo que importa es adoctrinar sobre los valores
del espíritu patrio. Importa muy poco la muerte de mil somalíes,
o la actuación de los Cascos Azules de la ONU, a los que no
se concede ni un miserable primer plano.
Lo último de Scott es pues cine bélico, patriotero....y
mastodóntico. Para narrar las desventuras de las fuerzas de
élite norteamericanas en la capital de Somalia recurre a un
metraje inclemente en el que, tras una forzada y esquemática
presentación de los personajes, se pasa directamente al escenario
de batalla, en una sucesión de escenas esteticistas rodadas
arteramente, que no fluyen entre ellas y que acaban por desesperar.
Y es que el tiempo es uno de los principales
problemas de Black Hawk derribado. Al no crear mecanismos
de identificación con unos personajes tan ramplones, la alternativa
pasa por conseguir un crescendo dramático, o al menos una tensión
soterrada. Sin embargo, y a pesar de los movimientos de cámara
acertadísimos y la espectacularidad de según que escenas, el
filme de Scott pronto cae presa de la monotonía, al carecer
de enganches dramáticos efectivos que no sean el regocijo a
la hora de filmar las muertes de los soldados norteamericanos.
Sangre cuando falta la creatividad. Sucede lo mismo con algunos
de los últimos montajes de La Fura aunque, como con Scott, hay
quien les sigue viendo como popes en lo suyo.
Esta glorificación de los valores más rancios,
a pesar de todos los oscars que ganará, a pesar de que romperá
taquillas, acabará siendo contemplada como un reflejo de la
era Bush, y como el definitivo ocaso de un director que (encantado
de rectificar, oiga) ha entrado a jugar en ligas menores.
|




