|
Por Alejandro del Pino 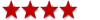
Nuestra
mirada cinematográfica no es inocente y es imposible despojarse
de prejuicios y expectativas antes de ver cualquier película,
sobre todo si viene precedida de tanto ruido mediático. Disciplinas
como la Semiótica han subrayado la importancia del contexto
en la interpretación del texto, y el caso de Gangs of New
York es un ejemplo paradigmático de la lucidez de este enfoque
analítico. Antes de ver la película, conocía los rumores y las
polémicas que habían rodeado su producción, ejecución y presentación
(cortes en el metraje impuestos por la productora Miramax, retrasos
en su estreno por coincidir con los meses posteriores al 11-S,
enfrentamientos entre actores y director,...). A su vez, tenía
una opinión formada sobre la calidad, y/o fama de su equipo
artístico y técnico, me había sorprendido una vez más del presupuesto
desorbitado que alcanzan filmes como este (¡100 millones de
dólares!) y sabía que iba a ver una deslumbrante epopeya fílmica
sobre la génesis violenta de una ciudad - New York - que forma
parte del imaginario épico, poético y trágico de la sociedad
del espectáculo globalizado.
 Todo
esta carga simbólica me acompaña y determina decisivamente mi
valoración e interpretación de Gangs of New York. Pero
la realidad es lo suficientemente compleja y flexible como para
permitir una mirada poliédrica del mismo fenómeno. Esto explica
que la principal objeción que le puedo realizar al último proyecto
de Martin Scorsese es, al mismo tiempo, el gran motor de mi
disfrute (emocional e intelectual) de la cinta: su desmesurada
ambición visual y la apasionada carga mítica (casi bíblica)
que el director de La última tentación de Cristo otorga
a la historia y a sus personajes. La predisposición del espectador
(sus expectativas y prejuicios ante un film tan connotado) explica
las controversias que Gangs of New York está suscitando
entre público y crítica. Quien no se deje arrastrar por la épica
decadente del director de Taxi driver encontrará muchos
fallos de composición argumental, unos personajes grandielocuentes
pero en el fondo vacíos y una gratuita recreación de la violencia
convertida en obsceno espectáculo para voyeurs sofisticados. Todo
esta carga simbólica me acompaña y determina decisivamente mi
valoración e interpretación de Gangs of New York. Pero
la realidad es lo suficientemente compleja y flexible como para
permitir una mirada poliédrica del mismo fenómeno. Esto explica
que la principal objeción que le puedo realizar al último proyecto
de Martin Scorsese es, al mismo tiempo, el gran motor de mi
disfrute (emocional e intelectual) de la cinta: su desmesurada
ambición visual y la apasionada carga mítica (casi bíblica)
que el director de La última tentación de Cristo otorga
a la historia y a sus personajes. La predisposición del espectador
(sus expectativas y prejuicios ante un film tan connotado) explica
las controversias que Gangs of New York está suscitando
entre público y crítica. Quien no se deje arrastrar por la épica
decadente del director de Taxi driver encontrará muchos
fallos de composición argumental, unos personajes grandielocuentes
pero en el fondo vacíos y una gratuita recreación de la violencia
convertida en obsceno espectáculo para voyeurs sofisticados.
Pero
es igualmente comprensible y argumentable la visión opuesta.
La película de Scorsese nos lleva a un tiempo mítico, fundacional,
en el que los hombres están a medio camino entre el salvajismo
y la divinidad y se trasmutan en figuras mitológicas que componen
un singular bestiario encabezado por un héroe joven, apuesto
y atormentado, un villano sin piedad pero de irresistible magnetismo
y una bellísima y sensible dama que aspira a vivir en un mundo
menos agresivo. Los extraños recovecos, excesos y saltos al
vacío de la trama son el resultado de un acercamiento visceral
a la cosmogonía violenta y viril sobre la que se ha construido
la historia de Nueva York y por extensión de los EE.UU. La escasa
verosimilitud y rigor en la evolución de la narración es aplicable
a cualquier reconstrucción épica de un hecho histórico, mucho
más si el resultado final del filme no corresponde con el montaje
original elaborado por su autor.
 Ambientada
a mediados del siglo XIX en el conflictivo barrio de Five Points
(situado al sur de la actual Manhatan), el último trabajo de
Scorsese narra la aventura de un joven (Amsterdam Vallon, interpretado
por Leonardo di Caprio) que quiere vengar la muerte de su padre
(un carismático sacerdote encarnado por Liam Neeson) que cayó
abatido en una salvaje lucha entre los autodenominados nativistas
(americanos de varias generaciones) y los emigrantes irlandeses
recién llegados a la ciudad (conocidos como los Conejos muertos).
Siendo niño, Amsterdam Vallon asistió a la pelea en la que su
padre perdió la vida a manos del sanguinario líder nativista
Bill, el carnicero (interpretado por Daniel Day-Lewis) y después
de pasar 16 años en un orfanato donde no ha hecho más que alimentar
su odio, vuelve a Five Points con un firme deseo de venganza.
Pero Bill el carnicero, auténtico antecedente del capo mafioso
inmortalizado por el cine clásico hollywodiense, se ha convertido
en el hombre más poderoso del barrio, y el único modo de acercarse
a él es ganarse su confianza. Ambientada
a mediados del siglo XIX en el conflictivo barrio de Five Points
(situado al sur de la actual Manhatan), el último trabajo de
Scorsese narra la aventura de un joven (Amsterdam Vallon, interpretado
por Leonardo di Caprio) que quiere vengar la muerte de su padre
(un carismático sacerdote encarnado por Liam Neeson) que cayó
abatido en una salvaje lucha entre los autodenominados nativistas
(americanos de varias generaciones) y los emigrantes irlandeses
recién llegados a la ciudad (conocidos como los Conejos muertos).
Siendo niño, Amsterdam Vallon asistió a la pelea en la que su
padre perdió la vida a manos del sanguinario líder nativista
Bill, el carnicero (interpretado por Daniel Day-Lewis) y después
de pasar 16 años en un orfanato donde no ha hecho más que alimentar
su odio, vuelve a Five Points con un firme deseo de venganza.
Pero Bill el carnicero, auténtico antecedente del capo mafioso
inmortalizado por el cine clásico hollywodiense, se ha convertido
en el hombre más poderoso del barrio, y el único modo de acercarse
a él es ganarse su confianza.
Drama
épico de espíritu clásico con ecos shakespereano y fecunda lectura
psicoanalítica, en Gangs of New York el enemigo a batir
(el otro) se convierte en una especie de padre adoptivo con
el que el héroe protagonista comparte una enfermiza obsesión
por el mismo acontecimiento (la muerte de su padre natural)
y una relación apasionada y tormentosa con un joven carterista
(Jenny Everdeane, que interpreta Cameron Diaz). A partir de
un arranque vertiginoso que coloca la narración en un climax
difícilmente sostenible, Gangs of New York puede describirse
como una fascinante coreografía fílmica de la violencia en estado
puro que recuerda tanto a Grupo salvaje de Sam Peckinpah
como al despliegue escenográfico de un montaje operístico o
a las primeras grande superproducciones del cine mudo (Acorazado
Potemkin, El nacimiento de una nación,...).
 En
la escena inicial (uno de los fragmentos más intensos y logrados
del cine contemporáneo) se muestra la pelea entre las bandas
de los nativistas y los irlandeses a través de un prodigioso
montaje que fusiona la presentación de los distintos personajes
del film con un crescendo rítmico que lleva hacia el
brutal desenlace de la lucha en un paisaje nevado teñido de
sangre. Estamos ante un film tan desmesurado
como entretenido que engancha por su desbordante energía narrativa,
su impecable puesta en escena, su dirección artística y, sobre
todo, por un admirable y semiartesanal trabajo de producción
que nos devuelve el espectáculo del cine en su expresión más
clásica (todo el decorado se ha montado en los estudios de Cineccitá
y sólo se recurren a efectos digitales en momentos puntuales). En
la escena inicial (uno de los fragmentos más intensos y logrados
del cine contemporáneo) se muestra la pelea entre las bandas
de los nativistas y los irlandeses a través de un prodigioso
montaje que fusiona la presentación de los distintos personajes
del film con un crescendo rítmico que lleva hacia el
brutal desenlace de la lucha en un paisaje nevado teñido de
sangre. Estamos ante un film tan desmesurado
como entretenido que engancha por su desbordante energía narrativa,
su impecable puesta en escena, su dirección artística y, sobre
todo, por un admirable y semiartesanal trabajo de producción
que nos devuelve el espectáculo del cine en su expresión más
clásica (todo el decorado se ha montado en los estudios de Cineccitá
y sólo se recurren a efectos digitales en momentos puntuales).
Pero
falla quizás en su visión de conjunto, en su capacidad de dar
hondura emocional a los protagonistas. Ya sea por los recortes
de metraje impuestos por la compañía Miramax o por una cierta
limitación estructural, Gang of New York es un filme
irregular en el que el ritmo de la narración pierde fuelle en
demasiados momentos e incluso hay cierta torpeza y dejadez en
la resolución de algunos aspectos que vehiculan el guión. En
este sentido parece demasiado forzada la relación triangular
entre los tres protagonistas, se nota cierta precipitación en
el segundo tramo de la cinta y algunas decisiones trascendetales
de los protagonistas no quedan suficientemente justificadas.
Uno
de los grandes atractivos de Gangs of New York es el
regreso a la interpretación de Daniel Day-Lewis que no aparecía
en ningún film desde que en 1997 rodara The Boxer (de
Jim Sheridan). Lewis, que con esta actuación opta por tercera
vez al Oscar, ofrece una brillante, histriónica y matizada
interpretación del brutal y sanguinario Bill el carnicero, logrando
dotar a su personaje del halo de perverso magnestimo que ha
cautivado tanto a la crítica como al público. Por su parte,
Leonardo di Caprio muestra oficio y buenas intenciones en su
intento de asumir la ambigüedad del personaje que interpreta
(que se desvive entre el odio y la admiración por el asesino
de su padre), aunque en ciertos momentos parece que la envergadura
mítica y la sutileza emocional del papel le viene demasiado
grande. Finalmente, Cameron Diaz cumple con convicción y credibilidad
en su interpretación de un personaje que se resiente de cierta
indefinición narrativa.
|




