|
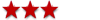 Por
David Montero Por
David Montero
Uno de los tópicos más recurrentes
del cine de prisiones es aquél que sitúa a los
delincuentes en el "agujero" en cuanto desobedecen
las órdenes de un vigilante o se mofan del irascible
alcaide, siempre receloso y propenso a la brutalidad con los
reclusos. Allí, en el agujero, el tiempo se transforma
en un oscuro amasijo de horas y días, una mezcla de pasado
y presente que puede hacerte perder el sentido, dejándote
tarumba durante meses e incluso años. De hecho, los que
se somenten a este descarnado tormento, pueden salir de él
con ideas tan extravagantes como realizar un drama carcelario
como los de antes, protagonizado por un actor sexagenario, con
algo de acción barata, muchos lugares comunes y cierto
tufillo patriótico, que realmente es lo único
que todo buen americano aprecia, ya esté dentro o fuera
del agujero. Un sinsentido. Lo curioso es que a veces la mezcla
funciona y uno se pregunta cómo ha sido posible.
 No
se sabe si en la academia militar de West Point hay agujero
o no. También se desconoce si, en el caso de que lo hubiese,
Rod Lurie pasó por allí durante su época
de aprendiz de soldado, mucho antes de dedicarse al cine, esa
otra forma de la guerra. Sin embargo, sólo desde West
Point puede uno filmar una cinta como La última fortaleza,
cuyo guión se gestón mientras el joven escritor
David Scarpa veía Patton: "Me pregunté
que le pasaría a un general de prestigio si le culparan
de un delito importante y le encerraran en la carcel".
Militares y cárceles, precisamente de eso va la película. No
se sabe si en la academia militar de West Point hay agujero
o no. También se desconoce si, en el caso de que lo hubiese,
Rod Lurie pasó por allí durante su época
de aprendiz de soldado, mucho antes de dedicarse al cine, esa
otra forma de la guerra. Sin embargo, sólo desde West
Point puede uno filmar una cinta como La última fortaleza,
cuyo guión se gestón mientras el joven escritor
David Scarpa veía Patton: "Me pregunté
que le pasaría a un general de prestigio si le culparan
de un delito importante y le encerraran en la carcel".
Militares y cárceles, precisamente de eso va la película.
El general elegido es Eugene Irwin, alto mando
superviviente de Vietnam, el Golfo y Yugoslavia, que acaba con
sus huesos en una estricta carcel militar por desobedecer una
orden directa del presidente americano durante una complicada
misión, con el resultado de ocho soldados muertos. Una
vez en prisión Irwin descubre las injusticias a las que
son sometidos diariamente los reclusos, víctimas de un
comandante metódico y frustrado, que pasa las horas escuchando
a Salieri en su despacho. La solución pasa por apelar
al espíritu militar de los presos y a su sentido patriótico,
convenciéndolos gracias a la genialidad de Irwin de que
su única posibilidad pasa por el deshaucio del tirano
que los humilla.
Precisamente en el acierto a la hora de elegir
a los actores para estos dos papeles se esconde una de las principales
bazas de La última fortaleza. El bueno, Robert
Redford, que a la edad de 65 se ha embarcado en la tarea de
reactivar su carrera como actor. Frente a él está
James Gandolfini, mafioso televisivo, que en esta película
borda su papel de alcaide resentido, frustrado ante la gloria
y el carisma de su oponente, que poco a poco convierte a los
reclusos en su batallón personal.
Sin embargo, el buen hacer de Redford y Gandolfini
naufraga en el desarreglo temporal de una película que
mejora a medida que avanza su metraje. En su primer tramo, La
última fortaleza se detiene con excesivo detalle
en escenas comunes, triviales, harto conocidas, que dejan en
el espectador una sensación de deja vú
que perjudica la magnífica partida de ajedrez con la
que acaba la historia. Para entonces, uno debe esforzarse en
olvidar la hora anterior: si lo consigue habrá merecido
la pena la entrada, si no.... Quizás si a Rod Lurie le
hubiesen sacado a tiempo del agujero sabría que no es
necesario utilizar dos horas para contar algo que dura hora
y media.
|




