|
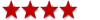 Por
Pablo Vázquez Por
Pablo Vázquez
Independientemente del éxito de sus adaptaciones
a la gran pantalla, el surf siempre ha sido el deporte cinematográfico
por excelencia. Ver en una sala de cine el tiro de un penalti
o una culminante jugada de golf no resulta especialmente atractivo,
todo lo contrario que una impresionante ola a punto de devorar
a su ridículo oponente humano sobre una tabla. Superados los
entrañables documentales de Bruce Brown (el clásico Verano
sin fin, cuya reciente secuela comparte operador de cámara
acuática con esta película), las beach party movies,
piscolabis ochenteros como Surf games, desafío en la playa
y los delirios místicos de El gran miércoles o En
las manos de Dios, En el filo de las olas aprovecha
el momento para cubrir la deuda entre surf y cine. Un momento
marcado por dos circunstancias: el asombroso avance de las capacidades
del montaje y los efectos visuales (antes incapaces de recrear
el surf de este modo) y la nueva resurrección del cine juvenil,
la oportunidad de revisitar estas fiestas playeras, estos amores
pasajeros y estas peleas de bandas sin el menor complejo de
culpa.
 El
feliz descubrimiento de un artículo de "Outside Magazine" firmado
por Susan Orlean (antes de ser inmolada por Charles Kauffman
en Adaptation) regala a la muy hábil guionista Lizzy
Weiss el ingrediente esencial para asegurar el éxito: el protagonismo
inédito de las chicas sobre las tablas. Bikinis y surferos al
límite en una misma película: ¿alguien da más? Sí, todavía hay
más. La película de Stockwell hereda con sabiduría el tono y
las intenciones de El bar coyote, esto es, montaje sintético
en el que no sobra ni falta nada, sentido del ritmo, estructura
facilona pero impecable, conflictos de manual bien resueltos
(exaltación de la amistad y la fe en uno mismo, etc…) y ajustadas
dosis de erotismo calientabraguetas que no sacrifican el tono
familiar del conjunto. En fin, un amoldamiento que a buen seguro
molestará a los surferos más puristas, pero que aporta la renovación
y la frescura necesarias para lanzar a las olas a nuevas generaciones. El
feliz descubrimiento de un artículo de "Outside Magazine" firmado
por Susan Orlean (antes de ser inmolada por Charles Kauffman
en Adaptation) regala a la muy hábil guionista Lizzy
Weiss el ingrediente esencial para asegurar el éxito: el protagonismo
inédito de las chicas sobre las tablas. Bikinis y surferos al
límite en una misma película: ¿alguien da más? Sí, todavía hay
más. La película de Stockwell hereda con sabiduría el tono y
las intenciones de El bar coyote, esto es, montaje sintético
en el que no sobra ni falta nada, sentido del ritmo, estructura
facilona pero impecable, conflictos de manual bien resueltos
(exaltación de la amistad y la fe en uno mismo, etc…) y ajustadas
dosis de erotismo calientabraguetas que no sacrifican el tono
familiar del conjunto. En fin, un amoldamiento que a buen seguro
molestará a los surferos más puristas, pero que aporta la renovación
y la frescura necesarias para lanzar a las olas a nuevas generaciones.
No hay que olvidar, al margen de la eficacia
de su fórmula, los condimentos que hacen despegar y animar el
espectáculo. Tres chicazas imponentes plantando cara al viento,
a la trama y al público (todos mis respetos hacia Michelle Rodríguez,
dispuesta a cortar tantas respiraciones como en Girlfight,
aunque el descubrimiento de la película se llame Sanoe Lake,
surfera real sin antecedentes artísticos), dosis acertadas de
humor psicotrónico (los orondos amigos de Matthew Davis) y claro,
la inevitable historia de amor, bastante sui generis en
este caso. No lo digo sólo por la sorprendente ambigüedad, nunca
resuelta, del personaje de Davis, sino por su declarada subordinación
frente a la realización del sueño propio, frente a las ansias
de fama y triunfo. Al margen de ese matiz sutil y deliciosamente
cínico (no olvidemos que estamos casi ante una apología aria,
en el buen sentido), Weiss y Stockwell se las arreglan para
usar esta trama para contraponer el mundo ideal con el absurdo
buenrrollismo neo-pijo, propiciando sin desmelene el debate
razón versus pasión, o más adecuadamente, artificio versus naturaleza.
Todo esto, no obstante, es accesorio cuando
la impresionante técnica hace su aparición y nos obliga a convertir
nuestras butacas en improvisados boogies. La fuerza de
la naturaleza, el riesgo y belleza del surfer, jamás habían
tenido una plasmación tan realista e impactante sobre las pantallas.
Si le sumamos unos traumas calculadamente emocionantes, la diversión
y emoción del clímax final están asegurados, un mano a mano
con el mar que revela, finalmente, la verdadera esencia y fin
de toda la película: la contemplación boquiabierta de la belleza
inherente de una mujer sobre las olas, plantando cara a las
leyes establecidas y desafiando, en el mismo instante, a una
muerte en forma de hachazo cruel y espumoso. No podemos pedir
más a una película de verano.
|



