|
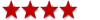 Por
Alejandro del Pino Por
Alejandro del Pino
La insistencia excesiva
en una determinada idea suele conducir a una pérdida
de su eficacia comunicativa y a la eliminación, por agotamiento,
de su sentido originario. Por ello, la cantidad de obras que
han abordado con desigual fortuna la criminal y sistemática
política de exterminio que llevó a cabo el régimen
de Hitler contra el pueblo judío puede llegar a saturar
a muchos espectadores que, como respuesta, adoptan una actitud
recelosa o desganada ante el anuncio de un nuevo filme sobre
el horror nazi.
 Pero
la profunda herida real y simbólica que abrió
aquel terrible suceso histórico no podrá cerrarse
ni en cincuenta ni en mil años. Y más allá
de que con el tiempo y la insistencia se desdibuje el sentido
real de la denuncia del horror de los campos de concentración
(no hay que olvidar que ese régimen fue un fruto perverso
de la civilización occidental, no algo ajeno ni aislado
a su sistema de valores), parece comprensible que sus principales
víctimas hagan todo lo posible por manterner viva la
memoria del holocausto. Sin duda, es necesario rememorar, revisar
y relatar aquel horror para que nunca se vuelva a repetir, pero
también debe plantearse una profunda reflexión
sobre los modos de narrarlo para evitar caer en la autocomplacencia
o en la justificación vengativa de sus propias injusticias
históricas (hoy mismo, no lo olvidemos, el estado israelí
está aplicando una sangrienta política opresiva
en los campos de refugiados y las ciudades palestinas asediadas). Pero
la profunda herida real y simbólica que abrió
aquel terrible suceso histórico no podrá cerrarse
ni en cincuenta ni en mil años. Y más allá
de que con el tiempo y la insistencia se desdibuje el sentido
real de la denuncia del horror de los campos de concentración
(no hay que olvidar que ese régimen fue un fruto perverso
de la civilización occidental, no algo ajeno ni aislado
a su sistema de valores), parece comprensible que sus principales
víctimas hagan todo lo posible por manterner viva la
memoria del holocausto. Sin duda, es necesario rememorar, revisar
y relatar aquel horror para que nunca se vuelva a repetir, pero
también debe plantearse una profunda reflexión
sobre los modos de narrarlo para evitar caer en la autocomplacencia
o en la justificación vengativa de sus propias injusticias
históricas (hoy mismo, no lo olvidemos, el estado israelí
está aplicando una sangrienta política opresiva
en los campos de refugiados y las ciudades palestinas asediadas).
Con un lenguaje fílmico
deudor del cine clásico (discreción formal, evolución
dramática gradual, ritmo in crescendo, manejo
fluido de la elipsis narrativa, sutileza gestual,...) y una
prodigiosa labor interpretativa de su actor protagonista (el
estadounidense Andrien Brody, conocido por sus intervenciones
en Pan y rosas o Las flores de Harrinson), Roman
Polanski ha realizado una estremecedora aproximación
a ese nefasto periodo histórico. El pianista,
que logró la palma de oro en la última edición
del Festival de Cannes, es su particular ajuste de cuentas con
el horror nazi (durante su infancia Polanski vivió en
los guetos judío de Varsovia y Cracovia y su madre murió
en un campo de concentración) y uno de sus trabajos más
contenidos, sobrios y directos que logra evitar con mucha elegancia
cualquier tentación autorial innecesaria.
 Lejos
del estilo formalista y enrevesado de obras como Repulsión,
La semilla del diablo o Lunas de hiel, el director
polaco ha llevado a cabo una película transparente y
precisa, con una espléndida puesta en escena y una banda
sonora muy sugerente. Una película tan sutil como impactante
que consigue fundir en un todo indivisible crudeza testimonial
y empuje lírico, fluidez narrativa y extrema complejidad
dramática. Todo ello a través de la recreación
de la autobiografía de Wladyslaw Szpilman, un reputado
pianista polaco de origen judío que sobrevivió
en Varsovia durante los cinco años de la ocupación
nazi. A partir de un guión sólido y eficaz y de
un admirable sentido del ritmo y la contención cinematográfica
- la película supera ampliamente las dos horas, pero
no se hace larga -, Polanski logra introducir al espectador
en la piel y cabeza del protagonista, con quien compartimos
sus pequeños gestos cotidianos para huir del infierno,
su emoción muda cuando toca el piano sin rozar las teclas,
su decisión desesperada de no abandonar un lata con comida
que han encontrado aunque no tiene nada para abrirla. Lejos
del estilo formalista y enrevesado de obras como Repulsión,
La semilla del diablo o Lunas de hiel, el director
polaco ha llevado a cabo una película transparente y
precisa, con una espléndida puesta en escena y una banda
sonora muy sugerente. Una película tan sutil como impactante
que consigue fundir en un todo indivisible crudeza testimonial
y empuje lírico, fluidez narrativa y extrema complejidad
dramática. Todo ello a través de la recreación
de la autobiografía de Wladyslaw Szpilman, un reputado
pianista polaco de origen judío que sobrevivió
en Varsovia durante los cinco años de la ocupación
nazi. A partir de un guión sólido y eficaz y de
un admirable sentido del ritmo y la contención cinematográfica
- la película supera ampliamente las dos horas, pero
no se hace larga -, Polanski logra introducir al espectador
en la piel y cabeza del protagonista, con quien compartimos
sus pequeños gestos cotidianos para huir del infierno,
su emoción muda cuando toca el piano sin rozar las teclas,
su decisión desesperada de no abandonar un lata con comida
que han encontrado aunque no tiene nada para abrirla.
En El pianista,
Polanski recurre a escenas de gran crudeza visual (los asesinatos
a sangre fría e indiscriminados, el protagonista bebiendo
de un cubo de agua sucia) o a otras de extrema dureza simbólica
(los conflictos entre los propios judíos en el gueto,
la construcción de un muro que les separa de los "gentiles"),
pero lo hace siempre con pudor y sutileza, evitando efectismos
gratuitos y excesos dramáticos. Destacan especialmente
algunas escenas tan bellas como demoledoras en las que Polanski
derrocha talento cinematográfico y sensibilidad lírica:
la estación llena de maletas vacías después
de la salida de un tren hacia el campo de concentración
de Treblinka, la desolada panorámica de una calle de
Varsovia tras los bombardeos...
El pianista,
no obstante, peca de cierto esquematismo analítico (hay
demasiados lugares comunes en la recreación del horror
nazi), abusa puntualmente de algunos efectos formales (por ejemplo,
la luz de resonancias divinas que ilumina a Szpilman cuando
toca el piano junto al oficial alemán que le ayuda) y
recurre a ciertas trampas narrativas que no aportan nada al
sentido del filme (los subtítulos al final que explican
el destino de los protagonistas,...). En cualquier caso, estamos
ante una de las más dignas, sinceras e inquietantes recreaciones
cinematográficas del holocausto, que representa además
uno de los momentos cumbres en la carrera de este veterano director
que se había mostrado algo desorientado en sus trabajos
recientes (sobre todo en La novena puerta).
|




