|
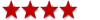 Por
Manuel Ortega Por
Manuel Ortega
Ya sabemos que hay escritores
a los que el cine no les ha hecho excesiva justicia en las adaptaciones
de sus obras. Por el contrario tenemos a otros cuya esencia
sí ha sido atrapada por la pantalla grande, haciendo más accesible
su mundo y su mensaje a una mayoría más global. Thomas Hardy
es uno de estos extraños casos donde todas las películas que
sus libros han propiciado (al menos las que recuerdo) han sabido
captar la hondura de su mundo y su mensaje. Un mundo y un mensaje
que podrían ser definido como pesimista por naturaleza, determinista
por convicción y blasfemo por pose.
 Pesimismo
que expuso Polanski con fascinante precisión y con un nudismo
inquietante (fue dedicada a su esposa asesinada) en Tess,
la subordinación de las causas humanas al antojo divino mediante
la suerte y/o el azar (eso y no otra cosa es el determinismo)
que destrozaban las expectativas de la protagonista en la magnífica
Lejos del mundanal ruido del finiquitado (cinematográficamente
hablando) Schlesinger y el espíritu blasfemo con la que el director
de El perdón ya se acercaba a Hardy en la irregular pero
interesante Jude. Pesimismo
que expuso Polanski con fascinante precisión y con un nudismo
inquietante (fue dedicada a su esposa asesinada) en Tess,
la subordinación de las causas humanas al antojo divino mediante
la suerte y/o el azar (eso y no otra cosa es el determinismo)
que destrozaban las expectativas de la protagonista en la magnífica
Lejos del mundanal ruido del finiquitado (cinematográficamente
hablando) Schlesinger y el espíritu blasfemo con la que el director
de El perdón ya se acercaba a Hardy en la irregular pero
interesante Jude.
Todo esto cohabita en este admirable western
nevado, alboreo y pasional, burdelesco y alcohólico, redentor
y bello, que huye con fortuna tanto de lo maníqueo como
de lo trillado con una grácil mezcolanza genérica. Un hombre
que lo domina todo hasta que aparece de forma corpórea su sentimiento
de culpa. Entonces él busca el perdón del título para expiar
un pecado que le hacía comportarse como se comportaba. Luego
todo va bien pero un ratito porque todo pecado conlleva una
penitencia y Dios no es piadoso para Hardy ni para nadie. Y
como diría Mayra Gómez Kemp hasta aquí que puedo leer.
Un western donde los disparos se pueden
contar con 3 dedos y fuera hace mucho frío. Y dentro mucho calor.
Donde se canta en portugués y todos los personajes tienen caracteres
europeos. Los dos protagonistas masculinos son británicos (irlandés
el soberbio Mullan y escocés el prometedor Wes Bentley, el de
la bolsa y el vídeo en American Beauty). La cándida femme
fatale enamoradiza a la que da cuerpo (¡y que cuerpo!) Milla
Jovovich es lusitana y funda Lisboa en pleno corazón del oeste
americano. Una de las prostitutas es francesa.
Un western europeo, sin spaghetti ni chorizo
delante, de vocación europeísta, si entendemos por europeísta
la búsqueda de una densidad que a veces se confunde con la profusión
simbólica y con la afectación relamida de la que Winterbottom
ha hecho gala en alguna que otra ocasión. Algunas veces acierta
en su preciosismo como en la imagen en la que un caballo en
llamas corre despavorido por la nieve adelantando con una gran
escena la mejor y más clarificadora del filme. Y entonces todo
es perdonable.
La crítica más facilona enseguida tendió lazos
con el Altman de Los vividores (falta el sentido del
humor y sobra el fatalismo casi mitológico) o con Las puertas
del cielo (quizá existan más concomitancias pero El perdón
está desprovista de la megalomanía que acabó con esa película
y con los estudios United Artists). A mí su falta de maniqueísmo
al negarse a entrar en juegos de buenos y malos, difuminado
así la línea bíblica que todo lo divide me trae a la cabeza
a Sin perdón, incluso a una de las obras maestras de
Anthony Mann, Horizontes lejanos donde también
en un oeste con nieve un personaje que había sido malo se convierte
en bueno y uno que era malo intenta convertirse en bueno. Pero
fracasa.
|




