|
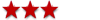 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Cuando todavía no se han apagado totalmente
los rescoldos de la polémica en torno a la anterior película
de la saga sobre Hannibal Lecter, la de Ridley Scott, militantemente
vilipendiada por la mayoría de la crítica, que la tachaba
de megalómana, hueca y excesivamente comercial, frente a una
minoría que encontraba en ella un deslumbrante nuevo hito
en la carrera del recuperado realizador británico, ya tenemos
en las pantallas grandes la que cronológicamente constituye
la precuela de las dos que han popularizado al personaje de
las novelas de Thomas Harris (El silencio de los corderos
y Hannibal), y la cuarta en total (la desconocida
Manhunter, de Michael Mann, sin el protagonismo de
Anthony Hopkins, data de 1986).
 En
contraste con El silencio de los corderos y en la línea
de Hannibal, El dragón rojo está respaldada
por una espectacular producción, pero no se parece a la última
en su justificación: mientras la historia de Hannibal adquiere
su sentido en una megalómana ambientación y en una progresión
operística y coreográfica y requería un despliegue técnico
de tal magnitud, El dragón rojo, como en el film protagonizado
por Jodie Foster, sobrevalorado en su simpleza, queda limitada
a un argumento tan básico y convencional como la resolución
de un caso policial con perturbado incluido. En
contraste con El silencio de los corderos y en la línea
de Hannibal, El dragón rojo está respaldada
por una espectacular producción, pero no se parece a la última
en su justificación: mientras la historia de Hannibal adquiere
su sentido en una megalómana ambientación y en una progresión
operística y coreográfica y requería un despliegue técnico
de tal magnitud, El dragón rojo, como en el film protagonizado
por Jodie Foster, sobrevalorado en su simpleza, queda limitada
a un argumento tan básico y convencional como la resolución
de un caso policial con perturbado incluido.
Sorprendentemente dirigida por un director
(Brett Rattner) con solo dos productos de saldo de la estrella
de serie B Jackie Chan en su haber, hay en esta última entrega
una notoria descompensación entre la historia a contar y los
medios destinados a ello. A un caso policial que en condiciones
normales no daría más que para un telefilme de presupuesto
alto se le pone a su disposición todos los recursos que pueden
ofrecer varios macroestudios, lo que en sí mismo no determina
la calidad del resultado, pero sí promueve unas expectativas
desproporcionadas que, como tales, apuntan hacia la decepción.
A favor de sus responsables (seguramente más los productores
que ese director de paja), hay que anotar que en todo momento
consiguen evitar la caída en un efectismo fácil que aprovechara
todas las posibilidades materiales disponibles.
 Y
a ello contribuye que el guión es del mismo autor que el de
El silencio de los corderos, Ted Tally, que traza una
contenida estructura narrativa que deja el grueso de la función
en manos de un reparto impresionante, en el que, a la verdadera
alma mater de toda la saga, el intocable Anthony Hopkins,
se suman la turbiedad de Ralph Fiennes, en un papel de segundo
villano que se ajusta como un guante con sus características,
la falsa inocencia del cada vez más grande Edward Norton,
una especie de Javier Bardem de la industria cuya credibilidad
y progresión no parecen tener límites, la fragilidad de Emily
Watson y, ya como secundario, un Harvey Keitel que, cuando
quiere, también sabe cómo ser simplemente solvente. Y
a ello contribuye que el guión es del mismo autor que el de
El silencio de los corderos, Ted Tally, que traza una
contenida estructura narrativa que deja el grueso de la función
en manos de un reparto impresionante, en el que, a la verdadera
alma mater de toda la saga, el intocable Anthony Hopkins,
se suman la turbiedad de Ralph Fiennes, en un papel de segundo
villano que se ajusta como un guante con sus características,
la falsa inocencia del cada vez más grande Edward Norton,
una especie de Javier Bardem de la industria cuya credibilidad
y progresión no parecen tener límites, la fragilidad de Emily
Watson y, ya como secundario, un Harvey Keitel que, cuando
quiere, también sabe cómo ser simplemente solvente.
Yendo a contracorriente de la tendencia de
la serie a dar cada vez más importancia al personaje de Hannibal
Lecter, probablemente a causa del deseo de sus productores
de ser más fieles a las novelas de Thomas Harris, El dragón
rojo relega al personaje de Hopkins a una presencia más
modesta en un metraje que, así, pierde en interés y profundidad
lo que gana en ritmo y funcionalidad, es decir, una vuelta
radical a la sobrevalorada modestia de El silencio de los
corderos.
|




