|
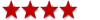 Por
Juan Antonio Bermúdez Por
Juan Antonio Bermúdez
Ken Loach acierta casi siempre, pero sobre todo
cuando evita la tentación del exotismo revolucionario (La
canción de Carla, 1996; Pan y rosas, 2000) y bucea
a pulmón abierto en la procelosa marginalidad de la próspera
isla que le vio nacer, en los suburbios tiznados de esa Gran
Bretaña soberbia y melancohólica. Sus detractores dirán que
se repite, pero es tan rica su lección de anatomía sobre el
cuerpo llagado de la sociedad contemporánea, tan certero su
registro de las mínimas causas que pudren de raíz al ultraliberalismo,
que no podrán acusarlo sin más de panfletario.
 Felices
dieciséis se fija, como anticipa con amarga ironía su título,
en la frágil adolescencia de los chicos del extrarradio de las
grandes ciudades, en una línea de interés que en el cine y en
la literatura ya exploraron muchos otros, desde Pasolini y sus
ragazzi di vita al Barrio de Fernando León. Felices
dieciséis se fija, como anticipa con amarga ironía su título,
en la frágil adolescencia de los chicos del extrarradio de las
grandes ciudades, en una línea de interés que en el cine y en
la literatura ya exploraron muchos otros, desde Pasolini y sus
ragazzi di vita al Barrio de Fernando León.
Los ritos iniciáticos de la mala vida están tratados
aquí con una depurada abstinencia de juicios fáciles (pero con
el habitual riesgo ideológico de este director británico, que
sabe opinar sólo con colocar la cámara) y con una elaborada
candidez formal que sitúa al espectador frente al vértigo mismo
de la inconsciencia con la que actúan los personajes, sin moralina,
sin bálsamos, sin concesiones a los estómagos pachuchos.
Y fiel a su propia carrera y a la tradición de
cierto realismo cinematográfico, Loach le debe gran parte de
la fuerza verista que transmite su película al exhaustivo casting
del que ha salido este nuevo héroe imberbe, este anónimo Martin
Compston de gesto acerado y dulce que camina con audacia de
maestro y desparpajo de colega sobre las espinas de sus "felices"
dieciséis.
A fuerza de ser despiadado con los malos de
la película, representados aquí con una relativa chatura que
no se corresponde con la profunda mirada que Loach dedica a
los personajes que salva, hay quién puede quejarse (y con razón)
del maniqueísmo de este director. Pero es tan sutilmente rotunda
la verdad que pronuncian las imágenes de Felices dieciséis que
no queda sitio para la autocomplacencia propia de otros filmes
"comprometidos". Ir a verla no nos hará mejores ni aliviará
nuestra vista cansada de espectadores deslumbrados por la frivolidad.
Ir a verla sólo es, sólo debe ser, para lo bueno y para lo malo,
algo parecido a un ejercicio de militancia.
|




