|
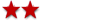 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Del supuesto daño que la todavía reducida obra
de Quentin Tarantino ha producido al cine se ha dicho y escrito
hasta la náusea. Pero parece que la influencia de la obra de
otras ilustres figuras no tan directamente implicadas en la
producción pero de huella tan larga y profunda como la del chico
malo del thriller de los 90, como Stephen King, tienen patente
de corso. Aunque las adaptaciones de sus novelas y cuentos,
fieles o libres, tienen una entidad desigual (desde la calidad
indiscutible de Dolores Claiborne, las aceptables aunque
sobrevaloradas Misery o Cadena perpetua, hasta
un cúmulo de obras menores cuando no infantiles basadas en la
fantasía paranormal más simple y hasta truculenta -La milla
verde-), la influencia de Stephen King en el cine comercial
es tan negativa o más que la de Tarantino.
 En
unos años en que dicho cine en los EE.UU. se debate entre la
falta de imaginación y la censura más o menos asumida de la
corrección política, la obra literaria del escritor norteamericano
ha permitido a Hollywood durante muchos años tener un asidero
y, por tanto, una excusa, tanto para profundizar en esa tendencia
acomodaticia en la que las historias evidentes e impactantes,
con el agravante del melodramatismo más tópico y homologable,
han sido la reina de la función, como para no molestarse en
crear historias originales, de origen exclusivamente cinematográfico. En
unos años en que dicho cine en los EE.UU. se debate entre la
falta de imaginación y la censura más o menos asumida de la
corrección política, la obra literaria del escritor norteamericano
ha permitido a Hollywood durante muchos años tener un asidero
y, por tanto, una excusa, tanto para profundizar en esa tendencia
acomodaticia en la que las historias evidentes e impactantes,
con el agravante del melodramatismo más tópico y homologable,
han sido la reina de la función, como para no molestarse en
crear historias originales, de origen exclusivamente cinematográfico.
Que Corazones en la Atlántida haya sido dirigida
y escrita por los otrora prestigiosos Scott Hicks (Shine)
y William Goldman (Todos los hombres del Presidente, Dos
hombres y un destino) respectivamente, no hace sino confirmar
la existencia de una especie de corriente subterránea a la vera
de las vistosas historietas de King, promovida por o a la que
se ha unido sobre la marcha los grandes estudios de Hollywood,
que tiende a uniformizar por abajo, a cuenta de una sentimentalidad
elemental, las películas que osan basarse en sus historias,
independientemente de quiénes sean los responsables de turno.
Con el único y relativo aliciente de estar secundariamente
protagonizada por Anthony Hopkins, Corazones en la Atlántida
se vertebra sobre el papel en torno a la relación de un
chico huérfano de padre y del cariño de su madre, cuyo único
apoyo son sus dos inseparables amigos, con el nuevo inquilino
de la buhardilla de su casa (Hopkins), un hombre maduro de enigmático
pasado y presente y cuyas ideas revelan al hijo de su casera
una nueva dimensión a la vida. Pero en la puesta en escena de
un guión desconcertante (y no por complejo) no se entiende cuál
es el atractivo del personaje del nuevo inquilino, más allá
del infantil y pomposo secretismo que le confiere su guionista,
ni cuál es la corriente de complicidad que se supone se crea
con el chico.
Una serie de frases de espiritualidad barata
e hinchada, como de libro de autoayuda, salpicando aquí y allá
unas pocas conversaciones, son la única pista de que debemos
de estar ante una relación más grande que la vida. Lo demás
es pura arbitrariedad en una sucesión de secuencias deslabazadas
que, así, no construyen nada que merezca el nombre de historia,
con lo que se da la paradoja de que una cinta que rezuma imágenes
de un apreciable buen gusto y de una contenida sentimentalidad
acabe resultando melodramáticamente enfática. Donde no hay progresión,
finalmente hay imposición.
|




