|
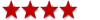 Por
José Antonio Díaz Por
José Antonio Díaz
Quiere la casualidad que muy poco después de
Spider, de Cronemberg, y de El dragón rojo, precuela de El silencio
de los corderos, se estrene una interpretación cinematográficamente
española de los estragos mentales a que da lugar una enfermedad
al parecer tan devastadora como la esquizofrenia.
 Xavier
Villaverde, cuya última y más conocida película (Finisterre)
fue recibida con cierta decepción, no ha echado precisamente
el freno de la ambición en esta su siguiente obra y se ha enfrentado
al reto de poner en pantalla una historia, adaptada de la novela
del guionista Suso del Toro, que por fondo y forma no puede
disimular su directo parentesco con la considerada por muchos
teóricos como la mejor película (y, en todo caso, una de las
más turbadoras e inquietantes) de la historia del cine: Vértigo,
de Hitchcock. Y lo que es más sorprendente, en un contexto cinematográfico
como el español, tan alejado del cine psicológico y fantástico,
salir airoso del atrevimiento, y, para mayor abundamiento, sin
que la textura del celuloide parezca otra cosa que cine español. Xavier
Villaverde, cuya última y más conocida película (Finisterre)
fue recibida con cierta decepción, no ha echado precisamente
el freno de la ambición en esta su siguiente obra y se ha enfrentado
al reto de poner en pantalla una historia, adaptada de la novela
del guionista Suso del Toro, que por fondo y forma no puede
disimular su directo parentesco con la considerada por muchos
teóricos como la mejor película (y, en todo caso, una de las
más turbadoras e inquietantes) de la historia del cine: Vértigo,
de Hitchcock. Y lo que es más sorprendente, en un contexto cinematográfico
como el español, tan alejado del cine psicológico y fantástico,
salir airoso del atrevimiento, y, para mayor abundamiento, sin
que la textura del celuloide parezca otra cosa que cine español.
Basada en una estructura de típico thriller psicológico
con reminiscencias freudianas, la historia arranca con la recreación
deliberadamente incompleta de un trágico oscuro suceso del pasado,
cerrado en falso, que gravita inexorablemente a modo de trauma
sobre el presente del personaje protagonista (Juan Diego Botto),
hijo y heredero en talento de un escultor con cierto prestigio
(Luis Tosar), y el de su madre, internada en un hospital psiquiátrico
cuando su hijo decide volver al entorno de su infancia, y cuya
aclaración en el desenlace permite abrir la vía de la solución
para la asfixiante dependencia psicológica y artística, corporeizada
cinematográficamente en la enfermedad de la esquizofrenia, que
ha condicionado la vida del protagonista y, en el tiempo delimitado
por el metraje (de ahí la estructura de thriller), de una forma
directa, con peligro para su vida y la de los que le rodean.
Densa y comedida, con precisos, lacónicos y sugerentes
diálogos por parte de unos personajes que dicen más con sus
silencios que con sus palabras, siguiendo la mejor tradición
del buen cine español, la película no puede comenzar más prometedoramente.
Pero es que además, una ambientación tan delimitada e inquietante
no impide que la historia, cuyos elementos se dosifican magistralmente,
avance con funcionalidad, a la manera de una buena muestra de
cine de género, focalizando su atención en un ingrediente de
suspense muy concreto que va vertebrando la deriva psicológicamente
enfermiza del protagonista, un Juan Diego Botto magnífico que
borda su papel de individuo torturado e imprevisible, al que
escolta con parecida brillantez Marta Etura, hacia la catarsis
redentora final.
Pero el más difícil todavía es incluir con toda
naturalidad en un metraje de esta naturaleza elementos explícitos
de cine fantástico (un personaje fantasma rondando entre mortales
de carne y hueso, un intercambio de aptitudes por intercambio
físico directo...) sin que no sólo no chirríe el resultado final,
la intensidad tan característica de una película tan inquietante,
sino que incluso contribuya a plantear lecturas metafóricas
que trascienden lo narrado, como el eterno conflicto entre la
necesaria dependencia y la deseable independencia en las relaciones
paterno-filiales y, en general, entre maestros y pupilos, entre
el arte clásico y el derivado o, en definitiva, la dialéctica
en el progreso de la civilización entre conservación y ruptura.
|




