|
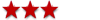 Por
Manuel Ortega Por
Manuel Ortega
Pronto llega el último producto comercial del
tío elegante que bebe dry martini y que liga más que
Luis Aguilé en un viaje del Inserso y los demás estudios, cual
rémoras hambrientas, intentan aprovechar el tirón con películas
de análogas características, donde la mezcla de espectáculo
y espionaje a escala internacional dotan al resultante de una
qualite y de un atractivo comercial a veces irrefutable. Pero
hay formas y formas, diferentes medios para llegar al mismo
fin. Por ejemplo, XXX lo intentaba mediante el espectáculo
irracional y patriotero cuyo guión se reducía a decir ahora
explota un avión, ahora explotan dos aviones. Ay, estos escritores.
 El
caso Bourne por el contrario juega más la carta del relato
tradicional de espionaje en la línea de Le Carre, Forsyth o
del mismo autor de la novela en la que se basa, el recientemente
fallecido Robert Ludlum que no pudo ver esta adaptación, de
la que también era productor, como ya hizo con otras dos películas
anteriores sobre sus escritos. Éstas eran El pacto de Berlín
y Clave Omega, realizadas por dos de los grandes
de la historia del cine, Frankenheimer y Peckinpah, en sus momentos
más bajos, lo que no es óbice para que sean consideradas como
dos obras más que interesantes, si no redondas, sí eficientemente
satisfactorias. Ambas compartían con El caso Bourne la
trama enrevesada repleta de múltiples giros y engaños, el problema
de la verdadera identidad de los diferentes elementos que conformaban
el entramado, la mirada poco ambigua (y simpática) sobre gobiernos
y organizaciones secretas. Y que sus títulos tuvieran sólo tres
palabras (The Osterman Weekend la del tío Sam, The
Holcroft Covenant la protagonizada por Michael Caine y The
Bourrne Identity la que nos ocupa) otro rasgo de autor,
acaso caprichoso, acaso metódico, de Robert Ludlum. El
caso Bourne por el contrario juega más la carta del relato
tradicional de espionaje en la línea de Le Carre, Forsyth o
del mismo autor de la novela en la que se basa, el recientemente
fallecido Robert Ludlum que no pudo ver esta adaptación, de
la que también era productor, como ya hizo con otras dos películas
anteriores sobre sus escritos. Éstas eran El pacto de Berlín
y Clave Omega, realizadas por dos de los grandes
de la historia del cine, Frankenheimer y Peckinpah, en sus momentos
más bajos, lo que no es óbice para que sean consideradas como
dos obras más que interesantes, si no redondas, sí eficientemente
satisfactorias. Ambas compartían con El caso Bourne la
trama enrevesada repleta de múltiples giros y engaños, el problema
de la verdadera identidad de los diferentes elementos que conformaban
el entramado, la mirada poco ambigua (y simpática) sobre gobiernos
y organizaciones secretas. Y que sus títulos tuvieran sólo tres
palabras (The Osterman Weekend la del tío Sam, The
Holcroft Covenant la protagonizada por Michael Caine y The
Bourrne Identity la que nos ocupa) otro rasgo de autor,
acaso caprichoso, acaso metódico, de Robert Ludlum.
Aquí nos encontramos con el episodio piloto
de una trilogía que promete llegarnos cada año como agua de
mayo o como filme de Peter Jackson o Harry Potter. Sienta
las bases con un personaje adecuadamente desdibujado para que
sus dudas sobre su verdadero yo se transmitan a los espectadores.
Uno de los grandes aciertos de este, a pesar de todo, modesto
filme es el descubrimiento azaroso de las actitudes y aptitudes
que el personaje encarnado por Matt Damon (un giro de unos escasos
25º a su carrera) va experimentando a lo largo del metraje.
No recuerda su nombre, pero sus piernas y manos se saben de
memoria todos los golpes habidos y por haber, no sabe a que
se dedica, pero es capaz de hablar sin dificultades varios idiomas,
no sabe quien son sus padres, pero intuye perfectamente a sus
enemigos. Luego se da cuenta que es un asesino a sueldo y acepta
perfectamente que la redención no está asegurada (y por las
nuevas películas que vienen, menos) y que ya no hay vuelta atrás
aunque se haya empezado una nueva partida.
En el debe lo que nos imaginábamos, escenas
imposibles, estereotipos de diseño (Chris Cooper y Julia Stiles,
cómo siento decir esto, se llevan la palma), final previsible,
casualidades improbables, causalidades caprichosas. Lo de siempre
como siempre, pero que entretiene durante un poco más de dos
horas. Doug Liman, firmante de agridulces comedias como Swingers
o Go de más éxito allende el Atlántico que aquí,
muestra oficio y soltura en un género que, a pesar de ser nuevo
para él, domina con fluidez y solvencia.
|




