|
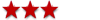 Por
Javier Pulido Samper Por
Javier Pulido Samper
No parece que el baño de masas conseguido por
Jane Austen a raíz de la adaptación de algunas de sus obras
a la gran pantalla se repita con Edith Wharton. Y es que trasladar
la obra de esta novelista americana ha traído de cabeza al mismísimo
Scorsese, que no pudo pasar del aprobado con La edad de la
inocencia. El nuevo intento de recrear el universo de Wharton
viene de la mano del siempre eficaz para estos casos cine británico,
y supone una reorientación de la carrera del director Terence
Davies, que huye aquí de toda tentación biográfica y acomete
una producción de época seca, brutal y dura.
 La casa de la alegría, que se ha estrenado de tapadillo a pesar de su fuerte
resonancia en festivales como el de Valladolid, disecciona el
ascenso y caída en desgracia de Lily Bart por los vericuetos
de la nueva burguesía de principios de siglo en Nueva York y
goza, en las formas, de la misma suntuosidad y ostentación formal
que otras películas como Sentido y sensibilidad. Sin embargo,
y a diferencia de la mayoría de las producciones de resabio
victoriano, traza un fresco demoledor de la cara menos complaciente
de la sociedad de la época, con clara voluntad de extrapolar
sus males y sacar de ellos conclusiones atemporales. La casa de la alegría, que se ha estrenado de tapadillo a pesar de su fuerte
resonancia en festivales como el de Valladolid, disecciona el
ascenso y caída en desgracia de Lily Bart por los vericuetos
de la nueva burguesía de principios de siglo en Nueva York y
goza, en las formas, de la misma suntuosidad y ostentación formal
que otras películas como Sentido y sensibilidad. Sin embargo,
y a diferencia de la mayoría de las producciones de resabio
victoriano, traza un fresco demoledor de la cara menos complaciente
de la sociedad de la época, con clara voluntad de extrapolar
sus males y sacar de ellos conclusiones atemporales.
Estructurada en dos bloques narrativos perfectamente
diferenciados, Davies se dedica en el primer tramo de la producción
a ofrecer la enésima recreación de lo que algunos realizadores
entienden por época victoriana, con ese mundo arquetípico de
intrigas soterradas y odios encubiertos, de reuniones de sociedad
y largos viajes en barco donde el aburrimiento es moneda común.
La voluntad de alejarse de trabajos anteriores hace que el realizador
británico siga aquí demasiado al pie de la letra la novela de
Warthon, lo que provoca unas replicas excesivamente mecánicas
y una exagerada distancia respecto a lo narrado, particularmente
en algunos parajes que pretenden transmitir frialdad y al final
invocan al tedio. No parece, sin embargo, que este opción formal
sea gratuita, puesto que Davies traslada esta deliberada frialdad
y contención a unos escenarios interiores angustiosamente desolados
y a unos personajes que no pueden sufrir problemas del corazón
porque simplemente carecen de él.
Es una verdadera lástima que esta parte se encuentre
prolongada hasta el exceso, (la película se extiende hasta las
dos horas y media prácticamente) puesto que a efectos de lo
narrado no es sino un prologo al descenso a los infiernos de
Lily, demasiado débil para permanecer a salvo de tiburones y
arpías, y que hace gala de la única muestra de honradez que
se puede ver en pantalla: no entregar unas cartas que probarían
el adulterio de la mujer que ha provocado su caída en desgracia
social. Es a partir de este momento cuando La casa de la alegría
adquiere verdadero brío narrativo, y consigue que el espíritu
de la novela no consiga estrangular los códigos de la representación
fílmica. Se abre una espita de tintes dantescos para Lily, que
funciona precisamente como contraste de los suntuosos y opulentos
decorados del primer bloque. La producción, como la protagonista
encarnada por Gillian Anderson, se va tiñendo de negro, pierde
capas de glamour y finalmente llega hasta el mismo hueso.
La soledad y patetismo que se podía intuir
hasta el momento alcanzan límites exasperantes, a medida que
aquellos personajes que rodean a Lily muestran su verdadero
rostro, más impostado a medida que ésta desciende en la escala
social. La heroína de Wharton pasa así de quedarse dormida escuchando
un recitado de Wilde a no poder dormir debido al abuso de psicotrópicos,
para acabar siendo presa de un triste onanismo autoinmolante.
En el tramo final de La casa de la alegría,
justamente donde Davies se desprende definitivamente del lastre
denso de la novela es donde se consiguen momentos de gran cine,
quizá porque la soledad, el dolor o la mentira se sienten más
cerca cuanto más descarnados se muestran. Poco importan ya las
referencias a la sociedad de la época, puesto que el relato
es capaz de trascenderse a sí mismo por encima de sentimentales
y melifluas producciones de época para convertirse en un abigarrado
catálogo de atrocidades soterradas, donde la decadencia vital
de Lily corre paralela a la del nuevo escenario que la rodea,
de fotografía ocre y trazos duros. Wharton siempre vistió con
las mejores galas a hermosos cadáveres vivientes a un paso de
la descomposición interna. La adaptación de Terence Davies,
pía y extremadamente respetuosa con los muertos, se queda unos
pasos por detrás. Una pena.
|




