|
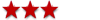 Por
Juan Antonio Bermúdez Por
Juan Antonio Bermúdez
En esta versión futurista de Pinocho con la que
Spielberg ha intentado aprovechar una antigua obsesión incumplida
de Stanley Kubrick, hay por lo menos tres películas. Y todas ellas
tienen su interés y todas resultan insatisfactorias sobre todo
si se las compara con otros precedentes emparentados argumentalmente
(pienso, por ejemplo, en Blade Runner).
 En
la primera, se planta la historia: una familia acoge al primer
prototipo de un robot-niño programado para amar. Se trata de una
revisión del ya clásico conflicto de la relación del hombre con
las máquinas, que en verdad cubre otras eternas incógnitas humanas
sobre la existencia, sus límites y sus remiendos. Pero hay una
concreción de ese conflicto en el ámbito de lo familiar, como
brillante metáfora de la responsabilidad del creador hacia su
criatura. En
la primera, se planta la historia: una familia acoge al primer
prototipo de un robot-niño programado para amar. Se trata de una
revisión del ya clásico conflicto de la relación del hombre con
las máquinas, que en verdad cubre otras eternas incógnitas humanas
sobre la existencia, sus límites y sus remiendos. Pero hay una
concreción de ese conflicto en el ámbito de lo familiar, como
brillante metáfora de la responsabilidad del creador hacia su
criatura.
Haley Joel Osment, excelente durante toda la película,
tiene aquí probablemente su mejor momento en una prodigiosa metamorfosis
de su rostro cuando su "madre adoptiva", como el dios que sopla
sobre el barro, pronuncia una suerte de conjuro que le insufla
el amor.
La historia podría no haber salido de este registro
hogareño, suficientemente fértil, pero de forma acelerada y superficial
da un giro que nos sitúa ya en otra película. Expulsado de su
útero familiar, el niño-robot (el juguete que quiere ser real,
el hombre de lata que busca un corazón) descubre y nos descubre
un futuro desquiciado en el que las máquinas padecen literalmente
los excesos de los hombres.
Su particular aventura por ese infierno (tan próximo,
tan reconocible) servirá para mostrar algunas de las imágenes
más impactantes del filme, como por ejemplo las del basurero de
chatarra donde los propios autómatas rebuscan sus piezas de repuesto
o las de las "ferias de la carne" (demoledor campo de referencias
donde ondean las únicas banderas estadounidenses de todo el filme).
Pero tampoco se decide Spielberg a ahondar más
en este plano fascinante de la crítica ficción y la película transita
en toda su última parte por el atajo más fácil del cuento de hadas,
edulcorado hasta el empacho en una postrera vuelta de tuerca trivial
y en un final feliz bastante ñoño.
Queda, sin embargo, en el tramo último de Inteligencia
Artificial la desgraciada coincidencia que la va a hacer pasar
a la historia más allá de sus méritos. El Manhattan engullido
por el Atlántico sobre el que se desarrolla va a quedar, al menos
por ahora, como uno de los últimos ensayos de esa iconografía
de la destrucción tan cinematográfica y tantas veces obscena.
|



